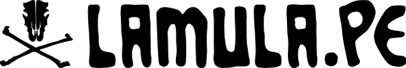José Saramago: "Ensayo sobre la ceguera"
En una ciudad y en un país no determinados, o sea, en cualquier ciudad o país, en una época cercana pero sin fecha, la gente comienza a volverse ciega. No hay una razón física, una causa cierta. En un principio la reacción del Estado es recluir a los ciegos en una suerte de cuarentena. Se presume que se trata de una epidemia. Los ciegos son encerrados en un manicomio. No obstante, la ceguera se sigue extendiendo de modo que la sociedad organizada colapsa. Grupos de ciegos recorren la ciudad en búsqueda de comida y abrigo. El vandalismo y el “sálvese quien pueda” son las nuevas orientaciones que precipitan a la gente al caos y a la muerte. El hedor de los cadáveres y de las necesidades evacuadas hace la atmósfera irrespirable.
No obstante, en medio de toda esta situación un grupo logra generar una socialidad comunitaria, sus miembros se cuidan unos a otros. Este grupo está liderado por una mujer que es la excepción a la regla: ella no ha perdido la vista. Finalmente, en forma tan misteriosa como vino, la ceguera se va. Se abre entonces una nueva época. Pero no sabemos si la gente volverá a lo que era antes o si la vida cambiará.
En la mitología de todas partes del mundo(1) la catástrofe simboliza un deseo de cambio radical. Un anhelo de muerte y resurrección. La insatisfacción y la esperanza se articulan en este símbolo. La fantasía -de tormentas, diluvios, terremotos, pestes, hambrunas, maremotos y, más recientemente, invasiones extraterrestres y colisiones cósmicas- expresa pues la expectativa de una vida nueva. En la industria cinematográfica el motivo es recurrente. El género desastres ha ido, sin embargo, evolucionando: de desastres circunscritos -como Aeropuerto y Terremoto- a desastres globales que comprometen al conjunto de la humanidad, como es el caso de Argamedón, Deep Impact o El día después de mañana. Lo que el género tiene en común es que el desastre abre una esperanza de cambio. La gente se vuelve más solidaria, las familias se reúnen, el amor se vitaliza (2). Zizek comenta que en el imaginario contemporáneo la única manera en que la gente puede acercarse y estar unida es precisamente bajo la inminencia de algún desastre (Zizek 2006). El símbolo puede extrapolarse al nivel individual. Esto significa que las personas que fantasean con una enfermedad grave están, en realidad, reclamando un cambio en sus vidas. Ahora bien, la proliferación de este tipo de narrativa es síntoma de una época en la cual la fantasía colectiva cifra la esperanza de salir de la insatisfacción en una gran catástrofe que haga inevitable una refundación de los vínculos sociales donde el amor tenga mucha mayor presencia.
El género desastre es hasta cierto punto un sucedáneo del género aventuras. En épocas de mayor optimismo el cambio era sobre todo personal y se concebía como resultado de una aventura en la que se buscaba la riqueza pero terminaba por encontrarse el amor. No es que el género aventuras haya desaparecido, pero ha sido eclipsado por el de desastres. Quizá también por la misma espectacularidad de sus imágenes que toman ventaja de los desarrollos tecnológicos. El asteroide que choca contra la tierra, la gigantesca ola que barre ciudades, la onda de frío que expande la muerte.
En todo caso es sintomático que el género haya cobrado una mayor fortuna desde que desaparece la expectativa de una revolución social. Hasta los años 60 existía una inminencia mesiánica: un cambio radical protagonizado por los trabajadores, la construcción de una nueva sociedad. Se esperaba un acontecimiento concreto, a la vez temido y anhelado. A la larga, para las mayorías, los costos de la revolución serían insignificantes respecto a los beneficios que de ella resultarían. Pero desde fines de los 80 esta expectativa se disipa. Ya no se espera ningún acontecimiento. Es la sensación del llamado “fin de la historia”. Entonces, como nada nos puede liberar de la opresión cotidiana, se dan las condiciones de posibilidad para el surgimiento de la narrativa de los desastres. En la elaboración hollywoodense los desastres terminan siendo esperanzadores. Sus costos pueden ser altísimos pero los sobrevivientes se percatan finalmente de lo que es realmente importante en la vida: el amor, el estar cerca de los otros.
La novela de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, debe ser leída como una elaboración de la misma fantasía colectiva (Saramago 1999). La reafirmación de la vida pasa por la muerte, la esperanza nace del retorno a un caos casi primordial donde es posible, sin embargo, reestructurar los vínculos sociales. No obstante, la elaboración de Saramago es personal, evade estereotipos, cala más hondo en los dilemas de la condición humana en esta –nuestra- época.
No deja de ser paradójico que una novela lleve el nombre de Ensayo sobre la ceguera. Es como si el autor nos quisiera advertir que hay una elaboración conceptual que es “ilustrada” mediante una narrativa, a la manera de una parábola. No obstante, también puede pensarse que el título Ensayo sobre la ceguera alude a la idea de juego o exploración, de un experimento para “ver qué pasa si imaginamos que todos quedan ciegos”. Pero en ambos casos lo importante es que la ceguera significa una pérdida de la capacidad de orientación. La ceguera ocurre y es misteriosa, pues todas las explicaciones se quedan cortas. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su causa. Si no tiene un origen físico, pues los ojos de los ciegos están intactos, entonces la especulación más probable es que “creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Ciegos que ven. Ciegos que, viendo, no ven” (Saramago 1999:333). La ceguera es una metáfora que revela un deseo de no ver. Es decir, como el mundo es horroroso y decepcionante, la gente prefiere no ver. Pero resulta que esta opción lo hace aún más horroroso. Aflora lo peor de la naturaleza humana. La moralidad se derrumba, la solidaridad se extingue. Entonces el remedio parece peor que la enfermedad. No obstante, hay una excepción: “la mujer del médico”. Ella no pierde la vista y su acción permite el surgimiento de una socialidad que implica que un grupo persevere en su apuesta por mantener y radicalizar su humanidad. Crear una nueva forma de estar juntos. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos; pero en ese grupo cada uno está pendiente de los otros.
La primera parte de la novela ocurre en el manicomio donde los primeros ciegos son encerrados. La sociedad los rechaza, la gente está dominada por el miedo pues se piensa que se trata de una epidemia contagiosa. Entonces en el manicomio se crea un estado de excepción. No hay ley y se espera que los propios ciegos se organicen, que instituyan un orden civilizado. Pero esta expectativa se desvanece. Conforme se deterioran las condiciones de vida, y el número de ciegos crece, se regresiona a una suerte de salvajismo, donde el más fuerte prima. Entonces, los peores, los ciegos desalmados, reunidos todos en un mismo pabellón, acaparan la comida que llega del exterior. La venden a cambio de las posesiones de los otros ciegos. Luego exigen las mujeres como pago. El robo y las violaciones son lo cotidiano. Estos ciegos se quedan con más comida de la que necesitan. Prefieren que se pudra antes que compartirla. Tienen una pistola y son delincuentes. Ellos actúan lo peor de la condición humana: la búsqueda de un goce pleno que implica un uso destructivo del otro. A su manera, ellos están felices. Viven exaltados. Finalmente, sin embargo, es tanto el odio que generan que una rebelión de los otros ciegos termina por quemarlos vivos.
En realidad, el único grupo que logra dotarse de una ley es el liderado por “la mujer del médico”, la heroína de la historia. Pero si ella es capaz de crear una nueva socialidad no es solo porque ve sino también porque sus compañeros la respaldan. El relato no deja ver claramente por qué ella es la excepción. No obstante, se insinúa que ella sigue viendo porque es capaz de enfrentarse al horror, porque no renuncia, en un gesto de pánico, a la visión de un mundo donde la esperanza parece haber desaparecido. Quiere seguir viviendo. Ella es muy racional y altruista. Se nutre del papel mesiánico que le toca cumplir, pero también del afecto que le prodigan los demás. Es fuerte, lúcida y buena. En un principio se confronta con el dilema de si compartir o no la información de que ella sí puede ver. Pero, anticipa que esta revelación la volvería una esclava impotente pues nunca podría ayudar a todos a la vez. Entonces decide jugarse por aquellos prójimos a quienes sí conoce. A veces su misión la abruma, entonces desea quedarse ciega como el resto. Pero estas cavilaciones no duran demasiado. Su grupo depende de ella. Es su única esperanza.
La narrativa de Saramago explora las posibilidades de hacer el mal que alberga la criatura humana. Así, los ciegos desalmados están dominados por la codicia, la crueldad y la lujuria. Mientras tanto, en los espacios públicos se vive una psicosis colectiva. Improvisados oradores deliran sobre lo que ocurre. No tienen ninguna probabilidad de acierto. La mayoría de los ciegos se deja arrastrar por la búsqueda de su propia sobrevivencia, de forma que no se anudan en lazos de confianza, en compromisos perdurables. Ahora bien, en las narrativas convencionales de Hollywood estos aspectos “oscuros” están como en el trasfondo. No se los visibiliza. Además, por lo general, el héroe suele ser un varón, cuyo mérito fundamental es el coraje. Finalmente, en tales narrativas el fin de la historia es el comienzo de un nuevo mundo. Los sobrevivientes han aprendido, sus vínculos se han estrechado y todo queda, entonces, dispuesto para el advenimiento de una nueva sociedad. No ocurre lo mismo en la novela de Saramago. El desenlace no es categórico, queda librado a la imaginación del lector. En cierto sentido, le toca a él completar la novela. ¿Aprenderá la gente del horror que ha vivido? ¿Cambiarán los vínculos sociales? Saramago no da respuestas, pero insinúa que la gente puede volver a sus rutinas o puede cambiar drásticamente. No es, pues, el happy end autocomplaciente. La interrogante es trasladada al lector.
Notas
(1) En la Biblia, por ejemplo, ocurren varias catástrofes que se deben al mal comportamiento de hombres y mujeres y al consecuente castigo de Dios. La caída y la expulsión del paraíso, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio universal. En los dos últimos casos las catástrofes son castigos de los que escapan los justos, Lot y su familia, Noé y la suya. Ellos serán la semilla de una nueva comunidad más acorde con la ley divina.
(2) En una investigación sobre sueños de los escolares en el Perú que efectué a fines de los años 80 me llamó mucho la atención la recurrencia de un tipo de sueño que resultaba característico de los jóvenes del mundo andino popular. Se trataba, precisamente, de sueños apocalípticos: terremotos, plagas, inundaciones, etc. En el artículo correspondiente, “La realidad de los deseos”, publicado en el libro Racismo y mestizaje, señalé que esta recurrencia indicaba que deseos de cambio muy radical estaban presentes en estos jóvenes (Portocarrero 2007).
Bibliografía
PORTOCARRERO, Gonzalo
2007 “La realidad de los deseos”. En Racismo y mestizaje. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
SARAMAGO, José
1999 Ensayo sobre la ceguera. Buenos Aires: Seix Barral.
ZIZEK, Slavoj
2006 Visión de paralaje. Buenos Aires: FCE.