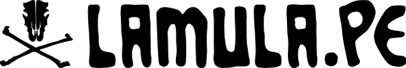Resistencias del psicoanálisis: Jacques Derrida
Lo que está en juego es lo que, en mí, no ha podido aprender a decir “yo”.
Freud formula una ley que ordena interpretar como resistencia al análisis, la reserva de quien quiera que no acepte nuestra solución. Entonces, analizar sería decirle al otro: escoge mi solución, estarás en lo cierto si no te resistes a mi solución. El único suspenso de esta seducción analítica es otro concepto de resistencia, o más bien de restancia.
Este concepto se refiere a un desconocido absoluto ligado a la esencia y el nacimiento del sueño. Se trata del “ombligo del sueño”. Es el lugar de un vínculo, un nudo-cicatriz que conserva la memoria de un corte, e incluso de un hilo cortado en el nacimiento. Todo sueño tiene un ombligo: impenetrable, insondable, inanalizable. A través de ese lugar está anudado lo desconocido. La cicatriz es un nudo contra el cual el análisis no puede nada.
El análisis progresa en la medida en que supera resistencias y se aproxima al sentido. No obstante, Freud plantea un límite absoluto a ese progreso: no se debe de ir más allá porque no tiene sentido. Por tanto, hay dos tipos de resistencia: la que puede ser interpretada y reinscrita en un sentido, y la que simplemente no puede ser explicada.
El acontecimiento del psicoanálisis ha sido el advenimiento con el mismo nombre, de otro concepto del análisis. Freud conservó dos motivos constitutivos de todo concepto de análisis. Primero, el motivo arqueológico, tal como se marca en la elevación recurrente hacia lo principal, lo más originario, lo más simple, lo elemental, o el detalle que es componible. El segundo motivo, que podría llamarse lítico, implica descomposición, desligación, desarmamiento, liberación, solución, disolución o absolución; y al mismo tiempo, acabamiento final. Freud no pudo ni quiso elaborar un nuevo concepto de análisis. No formuló un concepto unificado de resistencia.
Esta no unificación del concepto de resistencia obedece a razones no accidentales. Esta incapacidad es también una oportunidad. Se trata una parálisis que da un movimiento al pensar.
La resistencia irreductible está dada por la compulsión de repetición. Es la resistencia del inconsciente a secas. Es una resistencia que no tiene sentido. Lo que resiste es una no resistencia que supone la desligazón y la pulsión de muerte. Es decir, el carácter regresivo, disociativo, asocial y desligante de la compulsión de repetición.
El análisis supone el doble movimiento de elevación a lo más simple y el de disolución de lo complejo. Pero en el análisis freudiano, la resistencia al análisis tiene un límite que no puede traspasarse. Se cruzan dos necesidades entre sí: no se da lugar al análisis ni a la síntesis, se las resiste absolutamente; y, pensar esta resistencia como restancia del resto, como un resto que no es o no se presenta.
Lo que se llama deconstrucción obedece innegablemente a una exigencia analítica, se trata siempre de deshacer, des-sedimentar, descomponer. La deconstrucción empieza como una resistencia al doble motivo de lo arqueológico y de lo lítico.
El análisis privilegia la temática de la repetición, en tanto que es la condición de constitución de las identidades, de la idealidad, y digamos, para abreviar, de todo concepto en general. Es por ello el devenir subjetivo del objeto, y el devenir objetivo del sujeto, y en consecuencia, el devenir analizable en general. Pero es también lo que perturba todo análisis, lo que se resiste a las oposiciones binarias y jerarquizadas que justifican todo principio de distinción. La repetición o íterhabilidad toma en cuenta la anomalía, el accidente, lo marginal.
En realidad, el análisis es interminable porque no hay elemento indivisible u origen simple. La divisibilidad, la disociabilidad, y, por lo tanto, la imposibilidad de detener un análisis, así como la necesidad de pensar la posibilidad de esta indefinitud, si uno se atuviera a ella, sería quizá la verdad de la deconstrucción.
De un lado tenemos la necesidad interanalítica, la ley de un “hay que analizar sin fin”, y de otro lado, lo que “resta” siempre por analizar. Ese restante hace del telos analítico otra resistencia al análisis. El híperanalitismo, que es la deconstrucción, es un gesto doble y contradictorio: por una parte, hereda y se inspira en la razón ilustrada. Por otra parte, analizar incansablemente las resistencias que se aferran aún a la temática de lo simple y de origen indivisible... a todo lo que, repitiendo el origen, intenta incesantemente reapropiar, restituir o reconstruir el lazo social. Y, la mayoría de las veces, sea que se lo declare o se lo niegue, renaturalizándolo.
Uno no debe instalarse en la paradoja de un doble “se debe”: “se debe”, por cierto, analizar el “se debe” del deseo analítico como el deseo de deshacer una composición o una contaminación originaria para alcanzar, finalmente, una simplicidad primitiva, propia o elemental, que sería, en derecho, el único y verdadero punto de partida. Se trata de otros nombres de la vida pura o de la muerte pura: para mí es lo mismo, y todo lo que yo digo se opone tanto a una filosofía de la vida como su simple contrario. Pero analizar ese deseo no significa renunciar a su ley y suspender el orden de la razón, del sentido, de la interrogante de origen, del vínculo social.
Esta situación de la razón y sus límites se sufre en la pasión. Jamás se analiza integralmente: “sólo se puede desligar uno de sus nudos tirando del otro para estrecharlo más en ese movimiento que yo denomino estrictura”.
La resistencia absoluta marca el fin de la capacidad de análisis y el surgimiento de la pasión. Sin la existencia de esta tensión habría sólo programas o causalidades, nunca habría tenido lugar ninguna decisión. Ninguna responsabilidad. “Yo llegaría incluso a decir que no habría tenido lugar ningún acontecimiento. Ni siquiera el análisis. Ni siquiera el lugar”.
Comentarios:
Derrida revela una tensión que no tiene otra salida que no sea una lucha interior de la que tienen que emerger decisiones de las que somos responsables. No obstante, si no asumimos esas decisiones no habrá acontecimientos y serán las causalidades, los mecanismos lo que definan lo existente.
La tensión se da entre el análisis y los límites del análisis. El deseo de analizar lleva a una descomposición de lo complejo y lo elemental, se busca lo principal, lo originario, lo que ya no puede ser descompuesto. Se supone que esta búsqueda aporta una liberación, un control, un acabamiento final. Sin embargo, este deseo de un uso irrestricto de la razón choca con una resistencia que en última instancia tiene que ver con que no hay elementos indivisibles en los que un análisis pueda detenerse. No existe, pues, un “verdadero punto de partida” o “de llegada” de un análisis. Lo “restante”, es análogo al ombligo del sueño. Esa apertura cerrada que nos vincula con lo abisal e incognoscible.
El límite del análisis es la compulsión a la repetición. Es una resistencia que no tiene sentido, que supone una pulsión que estando fuera del orden simbólico no puede ser representada. Entonces, el límite del análisis es la imposibilidad de la síntesis. La compulsión a la repetición perturba todo análisis, resiste las oposiciones binales y jerarquizadas que justifican la distinción.
La imposibilidad de un análisis radical es el choque de la razón contra lo dado de la vida, aquello que sin tener sentido es real y tiene que aceptarse. Aquello contra lo que tenemos que luchar llevando el análisis con sus posibilidades emancipatorias a un límite incierto, pero, a la larga, definitivo.