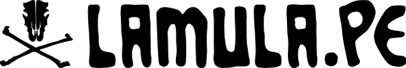Consideraciones sobre lo inconsciente
Por su modesta pluralidad, el título “consideraciones…” anticipa que no pretendo elaborar una síntesis. Aspiración que sería desmesurada, pues el término inconsciente es usado para significar cosas muy distintas. A la larga cada practicante del psicoanálisis termina por usar esta palabra de una manera personal. Todos llegan a su propia definición que, además, no terminan de elaborar conceptualmente sino que permanece abierta, implícita en las distintas afirmaciones en las que hacen uso del término. Dada esta situación, lo que me propongo es algo muy modesto e inicial: señalar algunas ideas muy reiteradas sobre el significado de la palabra “inconsciente”.
Lo inconsciente se asocia a una suerte de bóveda o caja negra donde morarían los recuerdos traumáticos y los deseos inaceptables. Es necesaria una censura que mantenga estos contenidos en la bóveda, de manera que no afloren a la consciencia. Entonces, cuanto más intensos sean estos contenidos, mayor será el esfuerzo de la censura. Gran parte de la vitalidad de una persona puede irse tanto en esos deseos ilícitos como en el esfuerzo por ignorarlos.
Tales deseos ilícitos reclaman ser satisfechos, pero son censurados por considerarse peligrosos para la sociedad. Ejemplo típico de ellos es el deseo incestuoso por nuestros padres o madres y, también, la decepción porque nuestros progenitores nunca podrán estar a la altura de nuestras expectativas de ser incondicionalmente amados; igualmente, la hostilidad hacia nuestros parientes cercanos, especialmente hacia los hermanos que rivalizan por ese amor que nunca es suficiente. Todos estos sentimientos se podrían expresar a través de la violencia. Pero entre los sentimientos reprimidos también está el amor, pues el temor a amar puede ser muy grande en tanto anticipamos una decepción dolorosa. La represión del amor nos da independencia y seguridad, pero a costa de un debilitamiento de los vínculos que nos hacen falta para la afirmación de la vida. De la misma manera podríamos decir que la envidia y la culpa tienden a ser reprimidas pues son igualmente conflictivas y amenazantes a nuestra autoimagen. De otro lado, los recuerdos dolorosos son olvidados, pues resultan conflictivos, amenazantes, imposibles de elaborar en una narrativa que los desvalije de su horror.
Para Freud el tiempo del inconsciente tiene una lógica peculiar. Todo lo vivido queda registrado en el inconsciente. Siendo desde luego las presencias más decisivas las más tempranas. Como señala Klein, la “vigencia del bebé en el adulto” es definitiva. Los sucesos y sentimientos al inicio de la vida tienen una influencia permanente que es reactualizada en la medida en que la experiencia temprana es la matriz del psiquismo humano. De otro lado, las elaboraciones del inconsciente no siguen la pauta de la razón diurna o formal. Las cosas son y no son al mismo tiempo, y lo inverosímil recurre permanentemente. El sueño es una psicosis momentánea. Casi una alucinación.
Lo reprimido lucha por su realización según la lógica del deseo. En lo reprimido está la huella de lo que nos hace falta, aquello que moviliza nuestra fantasía. En la fantasía se elabora la pulsión de manera que se nos aparecen nuestros deseos. Lo inconsciente-reprimido resurge en los sueños, en los actos fallidos, en los lapsus, en los actos no pensados, en las somatizaciones, en el síntoma. No obstante, el sueño es el producto más característico del inconsciente. El sueño es la realización imaginaria de un deseo, una narrativa que apacigua a quien duerme, permitiéndole la continuación del reposo. Pero aún en el sueño la censura está presente, el sujeto no reconoce sus deseos porque están sometidos a una “deformación onírica” o al “trabajo del sueño” que hace que el “contenido manifiesto” aparezca como un enigma. No obstante, en la medida en que el sueño es una realización vicaria de los deseos reprimidos, produce tranquilidad y sosiego.
El inconsciente entendido como lo reprimido se instituye a partir de la represión social que convoca a los individuos a invisibilizar partes de sí, pues se supone que eso, lo reprimido, no debería existir. El individuo sería un monstruo si eso existiera. El niño se ve convocado, por ejemplo, a invisibilizar o negar el odio que también siente hacia sus padres. Este odio apunta a un deseo de destrucción y violencia que solo puede escenificarse o realizarse de maneras muy sutiles. Ocurre lo mismo con el deseo incestuoso por los padres o hermanos. La criatura humana tiene pulsiones, no instintos. Las pulsiones son reconducidas, bloqueadas o estimuladas por la sociedad a partir de la internalización de la autoridad, del superyó o de los mandatos sociales. Lacan dice que el inconsciente es el discurso del otro. Por eso podemos pensar que el inconsciente se desarrolla, sobre todo, con la conciencia moral, con la vigilancia permanente de nuestro mundo interior, para que de él no emerjan sentimientos o conductas socialmente condenables.
En muchos de los escritos de Freud se insinúa una visión más compleja del inconsciente. El inconsciente sería una dimensión permanente de la vida humana. Dimensión que tiene que ver con el cuerpo, las sensaciones y los afectos. El inconsciente no sería tanto un depósito, sino un flujo activo y permanente que rodea lo que podría llamarse el foco de nuestra atención consciente, que remite a palabras e ideas, a un diálogo interior reflexivo. El inconsciente fluye, la conciencia retrocede, examina, duda.
El inconsciente es, pues, un proceso con un sujeto. Hay un sujeto del inconsciente. El inconsciente registra la realidad y trabaja. Esto significa que percibimos mucho más que aquello de lo cual nos damos cuenta. El inconsciente es extraordinariamente sensible. Capaz de registrar impresiones que escapan a nuestra conciencia, pero que de todas maneras ingresan en nuestro mundo interior. El inconsciente recoge una cantidad abrumadora de información que es filtrada por la conciencia, de manera que convertimos en pensamiento solo una fracción mínima de nuestras sensaciones e impresiones. En este contexto, la intuición puede ser comprendida como la súbita toma de conciencia de algún contenido inconsciente que ha escapado a la censura o a la definición de irrelevancia.
La experiencia inconsciente afecta nuestro ánimo, conciencia y conducta de maneras que no sabríamos precisar. No obstante, a través del análisis es posible comprender nuestros movimientos anímicos, con ello podemos tratar de estar por encima de las circunstancias y no dejarnos enredar en ellas. Ello implica un diálogo con el inconsciente que se desarrolla entre la condensación y la fragmentación. Es decir, de un lado recogemos e identificamos las variaciones en nuestro ánimo y del otro examinamos esos cambios anímicos reconstruyendo, a través de la asociación libre, la dinámica de nuestro inconsciente, las complejas secuencias causales que producen el mencionado estado anímico. En el transcurso de nuestra vida cotidiana registramos, pues, intensidades emocionales (angustia, ansiedad, ternura, atracción, odio, entre otras) que nos toman y son seguidas por momentos en que se difuminan y descomponen. La vida cotidiana tiene como trasfondo una suerte de pulsación o ritmo que es justamente la base de nuestro mundo interior.
El diálogo con el inconsciente implica libertad, ausencia de miedo, y en consecuencia, desarrollo de la intuición. Este diálogo no está al alcance de quienes son prisioneros de estructuras patológicas, de quienes tienden a reiterar las mismas claves interpretativas, de manera que en su diálogo interior no llegan a tomar en cuenta lo que está registrado por el inconsciente. El individuo paranoico, por ejemplo, se cree siempre bajo sospecha, vigilado. Tenderá a responsabilizar a un “otro malvado” de sus cambios anímicos y no podrá acceder a la verdad de lo que realmente ocurre dentro de sí.
La libertad en el diálogo con el inconsciente, que no es otra cosa que una presencia más plena de sí ante sí mismo, permite establecer un diálogo con el inconsciente del otro. Es decir, una comunicación entre inconscientes por medio de la cual los individuos desarrollan vínculos empáticos que les permiten saber lo que está pasando dentro del otro. Este es el vínculo que fundamenta la relación terapéutica. La disposición del analista es una “atención libre flotante”. Es decir, no piensa nada en especial, se deja llevar por las impresiones que le produce la comunicación de su analizante. Trata de reconstruir la deriva de su inconsciente, el tren o cadena implícita de emociones y sentimientos. Por su parte, el analizante se deja llevar por la asociación libre. O sea, dice lo que se le ocurre, sin pensar, sin censuras ni propósitos. La comunicación inconsciente pasa, pues, por la sensibilidad y la sintonía empática más que por la conceptualización. Se genera así una experiencia emocional que es analizada de manera que el analizante comienza a tomar conciencia de las exigencias de su inconsciente. En una sesión, por ejemplo, el analizante puede estar proyectando sobre el analista la figura del juez y del verdugo. Quiere ser censurado, castigado, pues siente que ha hecho mal. Piensa que de esta manera se sentirá limpio, libre. Desde luego que el analista no debe responder a esa exigencia del analizante. Debe devolverle conceptualizada su pretensión o necesidad de ser juzgado y castigado. La (auto)punición supone reiterar una presunción de culpabilidad que debe ser cuestionada. “Yo siempre meto la pata, todo lo malo que ocurre es culpa mía…” El analizante debe liberarse de sus certidumbres, lograr ese diálogo interior que pacifica y enrumba a una acción eficaz.
El deseo y la falta no son lo mismo pero tampoco son diferentes. En conjunto, la dinámica del deseo y la falta determina la dinámica o lógica del inconsciente. La falta señala el objeto del deseo. Se trata de una sensación de carencia que brota de una esperanza de completud. Entonces, ese afán de completud que es la falta moviliza hacia la búsqueda de algún tipo de satisfacción que la haga desaparecer. Hasta aquí parece similar al deseo. No obstante, la palabra “falta“ es equívoca pues expresa tanto lo que se quiere pero no se tiene, como lo que no está de acuerdo a la ley, es decir, una transgresión. Este doble significado nos advierte que la falta no apunta necesariamente a nuestro deseo. En efecto, la falta puede ser una manera de obturar la realidad de un desconocimiento del deseo. Es decir, una manera apresurada de desear, de encubrir la nada. Desear algo en vez de desear nada es ciertamente mejor. La ilusión tapa la depresión. No obstante, detrás de la nada que la falta encubre se encuentra el verdadero deseo. Más personal, reprimido e inaccesible que la falta. La falta tiende a ser viciosa, es una solución automática al sentimiento de carencia. El deseo supone un contacto más profundo con nuestro ser en el mundo. Entonces, para llegar al deseo es necesario atravesar la ansiedad que produce la falta. La falta apunta a un modo estereotipado de satisfacción, a una fantasía más venida desde lo social que surgida desde la entraña de lo personal. “Me falta un trago…”, “me falta ropa…”, “me falta sexo…” El deseo está anclado en la historia personal. Claro que, de otro lado, el deseo alimenta la sensación de falta, la expectativa de su satisfacción. Entonces se trata de enraizar la falta en el deseo. Quizá la palabra anhelo se sitúa más cerca del particularismo del deseo que del automatismo de la falta.
Freud piensa que el sueño es el cumplimiento apaciguante de un deseo. Entonces la narrativa onírica es impulsada sobre todo por el deseo. El insomnio correspondería a la dificultad para elaborar deseos que son tan conflictivos que el inconsciente anticipa el fracaso del trabajo del sueño. Entonces, el miedo a no poder dormir no nos deja hacerlo y no puede producirse el sueño como reparación momentánea de nuestra vida. El miedo a confrontarse con algo horroroso nos quita el sueño. Pero no hay otro camino para llegar al deseo que pasar por la confrontación, vencer el miedo. Dejar ser a las fantasías. Resistir la ansiedad.
Lacan nos exhorta a no ceder nuestro deseo. En el Seminario VII, La ética en el psicoanálisis, exige valor y coraje (Lacan 1997). Hay que enfrentar el miedo pues no hay otro modo de dejar ser al deseo. Entonces, cabe preguntarse ¿y qué pasa si estamos habitados por un deseo asesino? ¿Si el resentimiento y el odio son tan poderosos…? Creo que la única respuesta sensata es elaborar el odio. Esto significa ironizarlo, tomar distancia de él. Y, sobre todo, buscar formas sucedáneas para su realización. Después de todo nada importante se puede hacer sin rabia. Renunciar a la ira es hundirse en la impotencia. Impedir la ira es atrincherarse en el odio. Y no vivir es más fácil que arriesgarse a amar.
Clarice Lispector se plantea el tema en Aprendizaje o el libro de los placeres (Lispector 2002). Se trata de una novela de aprendizaje del amor. Nuestra condición natural es la de estar perdidos. Solo un difícil peregrinaje nos puede conducir a la vida. Lori, la protagonista de la novela, está dirigida a un destino que no desea. Parte de una familia de mucho dinero, única mujer entre cinco hermanos, está encaminada a ser un adorno sufriente. A no vivir. “La humanidad era para ella como una muerte eterna que no tenía sin embargo el alivio final de morir” (Lispector 2002:20). Pero ella se rebela. No quiere vivir muriendo. Tendrá que aprender a vivir y ello significa ante todo dejar que su ira sea:
"La fuerza de la destrucción aún se contenía y no entendía por qué vibraba de alegría por ser capaz de semejante ira. Es que estaba viviendo. Y no había peligro de destruir realmente a nadie o nada porque la piedad era en ella tan fuerte como la ira: entonces quería destruirse a sí misma que era la fuente de esa pasión" (Lispector 2002:101).
La única manera de no quedarse fijada en el martirio es aceptando el dolor. “El corazón tiene que presentarse delante de la Nada solo y solo golpear en el silencio con una taquicardia en las tinieblas” (Lispector 2002:35). Pero también se trata de aceptar el placer. Hay que tener mucha fuerza para hacerlo. “Y quien no tuviera fuerza para tener placer, que antes cubriese cada nervio con una película protectora, con una película de muerte para poder tolerar la grandeza de la vida. Esa película… era lo que ella hacía… El placer era nosotros” (Lispector 2002:108). En un momento Lori improvisa una oración:
"…dijo en voz baja, severa, triste, tartamudeando su oración con un poco de pudor: alivia mi alma, haz que sienta que Tu mano está cogida de la mía, haz que sienta que la muerte no existe porque ya estamos en verdad en la eternidad, haz que sienta que amar no es morir, que la entrega de sí mismo no significa la muerte, haz que sienta una alegría modesta y diaria, haz que no Te indague demasiado, porque la respuesta sería tan misteriosa como la pregunta, haz que me acuerde de que tampoco hay explicación de por qué el hijo quiere el beso de su madre y aún así quiere y aún así el beso es perfecto, haz que reciba el mundo sin temor pues para ese mundo incomprensible fui creada yo misma también incomprensible, entonces es como existe una conexión entre ese misterio del mundo y el nuestro, pero esa conexión no es clara para nosotros mientras queramos entenderla, bendíceme para que viva con alegría el pan que como, el sueño que duermo, haz que tenga claridad hacia mí misma pues si no, no podré sentir que Dios me amó, haz que pierda el pudor de desear que en la hora de mi muerte haya una mano humana para apretar la mía, amén" (Lispector 2002:50).
Bibliografía
LACAN, Jacques
1997 Seminario VII. La ética del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós.
LISPECTOR, Clarice
2002 Aprendizaje o el libro de los placeres. Madrid: Siruela.