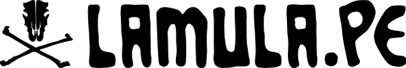Terror y esclavitud: "Frankenstein" de Mary Shelley
I
Criado por un padre rico y benevolente, el joven Víctor Frankenstein no está comprometido por ninguna urgencia económica y se siente llamado a un destino superior. Arde en deseos por conseguir la gloria mediante un esfuerzo que signifique –también- mejorar la condición humana. Se enfrasca entonces en una serie de experimentos que se apartan de los caminos trillados del quehacer científico. En realidad está preso en su laboratorio. Apenas se da tiempo para sus necesidades más elementales. Su salud no le interesa. No hace más que leer e investigar.
El resultado de tantos esfuerzos es la creación de una vida inteligente pero de una apariencia horrible. Y es que, obsesionado por el resultado, el joven científico no se ha preocupado por la estética de su criatura. Entonces, aterrado por la extrema fealdad de su creación, la rechaza categóricamente. Pretende olvidarse de sus sueños de redentor y de su actividad científica. Aspira a una vida más doméstica y convencional.
Mientras tanto, la criatura, presa del desconcierto y por el rechazo de su progenitor, huye del laboratorio y comienza una existencia errabunda. Gracias a su vigor y su capacidad intelectual logra apropiarse del lenguaje. No ha necesitado más que observar, escondida, a los seres humanos. Desde entonces la criatura no tiene otro deseo que ser reconocida, resultar amable para los demás. En definitiva, lo que quiere es amor. Sin atreverse a aparecer, pues tiene miedo de ser rechazada, se prodiga en buenas acciones. Cuando, en algún momento, agónicamente, decide revelarse, acontece que sus peores temores se realizan. Como su apariencia es terrorífica, solo despierta miedo y agresión. Su soledad entonces se vuelve mucho más amarga. En ese ánimo germina un odio violento contra su creador.
Ahora la criatura quiere que su progenitor sienta en carne propia todo su enorme dolor. Asesina entonces a varios de los seres queridos de Frankenstein. El joven científico comienza a sospechar que esas muertes son obra del ser que ha creado y sale en su búsqueda. En el encuentro, la criatura expresa su sufrimiento y soledad. Nadie la quiere, y como razona que su bienestar es responsabilidad de su creador, le pide que le haga una compañera, alguien con quien pueda amarse. Para desarmar su furia vengativa Frankenstein acepta la propuesta.
No obstante, tiene dudas. No se siente responsable. Piensa que la naturaleza de su criatura es ser abominable y asesina. Sucede que no la ha comprendido, no ha visto el mundo desde su punto de vista. Entonces, persuadido de que está repitiendo su error inicial, decide paralizar sus trabajos y destruir su incipiente creación. La criatura, defraudada en su única esperanza, retoma los asesinatos. Al principio le duele matar pero luego se acostumbra.
Y ahora el científico Frankenstein quiere tomar venganza. Persigue a su criatura por todo el mundo y en esa cacería desesperada llega cerca al polo norte, donde fallece. La criatura, habiendo saciado su odio con la muerte de su creador, se suicida. Ha llegado a convencerse de su carácter maléfico.
II
Quizá la genialidad de María Shelley (1797-1851) resida en darle voz a la criatura. El discurso que pone en sus labios es enteramente razonable. El sufrimiento de Frankenstein es muy poca cosa comparado con el infortunio del “monstruo”. El problema está en que el joven científico no tiene corazón para su criatura. A sus ojos es solo un monstruo esencialmente perverso. No es igual a él, no tiene derechos, es una aberración. No merece una oportunidad pues es, esencialmente, un ser maléfico. De otro lado, si en un inicio la criatura está llena de buenas intenciones, ocurre que el rechazo sistemático, y las frustraciones consiguientes, la hacen presa de una pasión asesina. La tragedia de la criatura nace de su extrema, repugnante, fealdad. Ahora bien, es muy significativo que, a pesar de su brillante inteligencia, la criatura termine capitulando ante su creador. En efecto, en un comienzo la criatura tiene una buena conciencia. No se le ocurre dañar a nadie, solo desea hacer el bien. Pero luego de sus desengaños, únicamente quiere vengarse. Al final, no obstante, una vez muerto su creador, se convence de tener un carácter asesino, de manera que se inmola para evitar hacer más daño. Entonces, pese a lo esclarecido de su discurso, a la transparencia de sus razones, la criatura termina colonizada, aceptando la imagen de sí que su creador le propone. Paradójicamente su inmolación desmiente la veracidad de la imagen internalizada, pues escoger hacerse daño a sí antes que hacérselo a los demás es un acto generoso, en nada compatible con la imagen de monstruo abominable.
III
La pasión de Frankenstein es, simultáneamente, altruista y egoísta. Lo que desea es realizar una gran hazaña que le procure una admiración universal. Su exigencia de amor y reconocimiento no se dirige a personas concretas sino a toda la humanidad. Pretende ser un dios benéfico. Para ello se entrega totalmente a sus actividades científicas. Víctor Frankenstein, el joven e idealista científico, quiere verse como un mesías y apuesta a encarnar a fondo los ideales de su época. En medio de sus trabajos, la anticipación de la gloria lo sostiene y lo recompensa. Es como si ya estuviera escuchando los aplausos y las alabanzas. Inmenso sabio, benefactor universal. No obstante su vida es en realidad miserable, pues está recluido en su laboratorio-cárcel, sin amor ni placer. Sucede que el ideal de ser un héroe o dios benéfico lo sujeta a una lógica sacrificial. El sufrimiento le traerá grandeza. Estamos pues ante la compulsión mortífera típica del hombre moderno. En efecto, el debilitamiento del vínculo con los otros resulta del deseo voraz de ser amado. Es como si Frankenstein quisiera ser adorado incondicionalmente, a la manera del bebé que se siente como el único objeto del deseo de su madre. Se trata de un deseo inmoderado que revela un rechazo a los límites de lo humano. No obstante, lo más significativo es que este deseo es validado por la sociedad a través de las figuras del héroe o del superhombre, figuras postuladas como modelos legítimos y posibles. Paradójicamente, la “tentación de lo imposible”, ser (como) Dios, se presenta como una forma de burlar a la muerte, trascendiéndola a través de la fama. Esa forma de existencia mística más allá de la muerte, esa búsqueda de lo absoluto, es un rechazo de la vida, un abrazarse a la muerte. Pero en su conciencia esta inmolación autodestructiva es vivida como una victoria sobre las limitaciones propias de la condición humana. Este es el meollo del espíritu romántico y de la seducción trágica.
La relación entre Frankenstein y su criatura está marcada por el racismo y la consiguiente colonización del imaginario del otro. Frankenstein desprecia a su criatura y termina por conseguir que ella también se desprecie. Y el intento de la criatura por preservar su buena conciencia termina con la muerte de Frankenstein. A partir de ese momento se vive como indigna. En realidad, la criatura, a diferencia de su creador, quiere ser amada por otros seres humanos. No le interesa ser Dios, no quiere el poder, no desea ser instrumento de alguna trascendencia. La criatura no es trágica, ni romántica. Digamos que su deseo de amor no está deformado por un ideal aplastante. Estas observaciones permiten comprender el rechazo de Frankenstein, pues resulta que al negarle la dignidad a su criatura está proyectando sobre el otro la valoración que tiene de sí mismo. En efecto, Frankenstein desprecia su propia humanidad, solo vale algo en la medida en que se acerca, un poco, imaginariamente, al ideal imposible del superhombre. Si Frankenstein no se ama a sí mismo, y se maltrata, menos aún podrá amar al resto. En el desprecio hacia el otro se actualiza el rechazo de sí. Pero, ¿por qué la criatura sucumbe al discurso de su creador? Una primera razón es que con la muerte de Frankenstein desaparece toda su esperanza. Su sueño, tener un semejante, es ahora imposible. No obstante puede postularse una segunda razón, que no excluye a la anterior. Se trata de que el discurso de la criatura, pese a su lucidez y vigor, no es suscrito por nadie. Con ingenuidad y sencillez, la criatura dice que es buena y que merece ser amada, al menos por quien la creó. Pero si esta legítima expectativa es defraudada, entonces la venganza es una reacción natural ya que se trataría de desahogar la furia en vez de convertirla en una agresión contra sí misma. La criatura prefiere ser verdugo y no víctima. Apuesta a que su creador la acompañe en el abismo de sufrimiento en que está sumida. Y la posibilidad de ser comprendida le produce entusiasmo. Pero, otra vez, este discurso no es confirmado, pues su creador no lo escucha. En este momento la criatura capitula y termina por aceptar el discurso de su creador. Resulta que ella es solo algo asqueroso. El punto puede ser teorizado en términos de que es muy difícil sostener un discurso en ausencia de una confirmación por parte de los otros. Es decir, tendemos a ceder nuestra verdad a cambio de aceptación. No obstante, como se dijo, la autoinmolación de la criatura es un desmentido práctico del discurso colonizador. Si matar es su naturaleza, tal como le dice Frankenstein, ella no debería destruirse a sí misma. Al hacerlo está demostrando una nobleza impensable en la perspectiva del colonizador: en su conciencia acepta el discurso como verdadero pero en su comportamiento lo niega.
Frankenstein está preso de una obsesión. Trata de hacer realidad el modelo (imposible) del superhombre. No obstante la subjetividad de Frankenstein es más compleja. Su identificación con el modelo nunca es total. Está también convocado por el discurso de la amistad y el amor. En realidad, se encuentra dividido, de manera que aún en el empeño mortífero de ser el dios benéfico hay una parte de él que protesta, que no está enteramente convencida. Su padre, sus amigos y la mujer de quien está enamorado, todos lo esperan en su pueblo natal. Frankenstein también desea una vida menos exaltada y grandiosa, en comunión con los otros. Es decir, dentro suyo hay algo que se resiste a la compulsión: la añoranza y el deseo de encontrarse con sus afectos postergados. El momento en que cobra vida la criatura, y en que Frankenstein se aterra por su aspecto, es también, precisamente, el momento en que su amigo más íntimo reaparece súbitamente en su mundo. Entonces, gracias a la conjunción fortuita de estos sucesos, Frankenstein tiene una suerte de revelación liberadora. Toma conciencia de que su obsesión de grandeza lo ha estado destruyendo. Otra vida, centrada en el matrimonio y la amistad, es no solo posible sino que puede ser mucho más satisfactoria. No obstante, las cosas se complican puesto que su criatura escapa huyendo del rechazo de su creador.
Frankenstein no concede el deseo de su criatura porque piensa que sería una acción totalmente irresponsable. Podría engendrar una progenie asesina que hasta sería capaz de destruir a la humanidad. Sin embargo, en este razonamiento se revela la falta de empatía de Frankenstein, el hecho de que no tiene corazón para su criatura.
IV
Escrita por Mary Shelley en 1816, y publicada en 1818 con el título de Frankenstein, o el moderno Prometeo (Shelley 1998), la novela tiene una suerte de moraleja oficial, una lección que la autora subraya. Se trata de advertir contra la obsesión. Subvertir los mitos de heroicidad y grandeza. Entonces se muestra que el hombre, seducido por una promesa de gloria, puede olvidar los afectos que lo enraízan en el mundo y ser destruido por su propia creación. Los ideales, se remarca, pueden ser enajenantes y tener consecuencias mortíferas. Especialmente en el caso de los hombres, siempre más vulnerables a la tentación del poder y la fama. No obstante, Mary Shelley -como todo gran autor o autora- expresa más de lo que conscientemente se propone. La pasión de Frankenstein es ciertamente voraz y descontrolada, pero en la historia se vuelve mortífera por varias razones: a) Frankenstein no cuida la estética de su criatura. No se asume como un progenitor responsable. b) El resultado es un ser horrible y de una fuerza descomunal, aunque inesperadamente bueno y juicioso. c) Frankenstein, no se da, sin embargo, la oportunidad de conocer a su criatura. Por su fealdad la anticipa como maléfica. d) Tampoco concede el deseo de su criatura y destruye a su pareja y su posibilidad de ser feliz. De todo ello se infiere que si Frankenstein se hubiera preocupado más por su creación la tragedia no hubiera ocurrido, el mal podría haberse reparado. Entonces la lección no es solo que la compulsión puede ser mortífera sino que, para que efectivamente lo sea, el sujeto debe rechazar las oportunidades de reparación que eventualmente se le puedan presentar. En este caso, la oportunidad desperdiciada fue el diálogo con su creación. Diálogo en el que Frankenstein la vuelve a negar como sujeto de derechos. En definitiva, Frankenstein no asume su responsabilidad porque deshumaniza a su criatura.
V
Entonces debemos preguntarnos por qué él no se preocupa por su criatura. Antes señalamos que, como está inmerso en una lógica sacrificial, no se quiere sino como héroe. Se ve como un instrumento y por tanto le es muy difícil amar. No obstante, esta respuesta es demasiado simple, pues, como se ha visto, la compulsión de Frankenstein no agota su ser. Frankenstein ha conocido y hasta añora el amor. Por tanto, tiene que haber, además, otras razones que expliquen su despreocupación. A ellas podemos llegar a través de la siguiente pregunta: ¿qué estaba buscando Frankenstein realmente con sus experimentos? Aunque la novela no proporciona respuestas explícitas a esta pregunta, sí sugiere pistas que podemos seguir. Entonces, continuemos: si Frankenstein quiere realizar una gran hazaña para obtener el agradecimiento de la humanidad, entonces ¿cuál podría ser la naturaleza de esa gran hazaña? La respuesta que acude a nuestra mente es que quiere crear una especie de seres muy fuertes pero poco inteligentes; algo así como una raza de esclavos o subhombres que se haga cargo de los trabajos pesados. Una liberación de la humanidad. Esta fantasía está en el mismo centro de la institución de la esclavitud. El negro (o el indio) no tiene alma y carece de moral. No obstante, adecuadamente disciplinado, puede convertirse en una “bendición” (para sus amos-dueños), pues su fuerza física y su resistencia le permitirán una gran productividad que, como la del resto de los animales, puede ser aprovechada con mucha ventaja por los seres humanos. Esta pretensión de crear una raza de esclavos ayudaría a explicar por qué a Frankenstein no le preocupa la estética de su criatura y también por qué no se abre a sus razones. Frankenstein es un creador irresponsable.
Pero resulta que, aunque horrible, la criatura es muy inteligente. Se concibe, además, con el derecho a la felicidad. Y, rechazando el sufrimiento, se rebela contra el aciago destino que le es brutalmente impuesto. Paradójicamente, la criatura se revela más humana que su propio creador.
VI
La novela ha alimentado todo un ciclo mítico. Frankenstein es uno de los referentes centrales del imaginario moderno. No obstante, en el juego de reapropiaciones de esta historia sobresale una infidelidad sintomática. Ocurre que, en contra de la narración originaria, todas las versiones ulteriores usan el nombre de Frankenstein para referirse no al creador sino a la criatura. En la novela de Shelley, en cambio, la criatura no tiene nombre propio y Víctor Frankenstein es el nombre del joven científico que la crea. En este desplazamiento se pone en evidencia un cambio en el protagonismo. El personaje central es más la criatura que el creador.
Una historia de las reapropiaciones de este relato sería de lo más interesante. Por el momento baste con decir que hay 88 films inspirados en ella. El primero data de 1910 y el más reciente del año 2005. La vitalidad de la historia es pues indudable. Sin embargo, la versión clásica, protagonizada por Boris Karloff, es la de 1931 (Whale). Se trata de una película considerada como fundadora del género de terror. En ella se remarca la apariencia horrible de la criatura pero se la despoja de su inteligencia. La criatura es un monstruo torpe que fácilmente cae en el asesinato. Mientras tanto, la versión de 1994 (Branagh), protagonizada por Robert de Niro, humaniza a la criatura. Es la historia de un ser excluido que lucha por el reconocimiento. Esta versión está mucho más cercana a la narrativa original.
VII
Leer Frankenstein me produjo una honda impresión. De inmediato me identifiqué con la criatura. Creo que esta reacción no es por cierto la única posible, pero sí es la evidente desde una sensibilidad que se horroriza con el atroz sufrimiento de la inocente criatura y que comprende entonces su furia vengativa. Es como si recién ahora pudiéramos descifrar uno de los significados más potentes de esta fábula: la rebelión de los esclavos tiene que discurrir por el terror si el racismo de los amos no acepta su humanidad. En efecto, el discurso de la criatura, pese a su potencia argumentativa, no hace mella en su creador. Frankenstein no la considera humana y con derechos. Pero finalmente la rebelión de la criatura fracasa, ni siquiera el terror funciona. Ambos terminan destruyéndose. Y el racismo de Víctor Frankenstein es el origen de la tragedia.
En su teoría sobre el inconsciente político, Jameson nos invita a ejercer la crítica cultural desde una narrativa cuyo dinamismo es la emancipación de las criaturas humanas; es decir, todo producto cultural debe ser ubicado en el contexto de la historia que va del pasaje del reino de la necesidad al reino de la libertad (Jameson 1983). En principio, entonces, se trataría de separar los artefactos culturales que detienen al hombre en la esclavitud de aquellos que lo potencian hacia lo mejor de sí. En la realidad, desde luego, las cosas son mucho más complejas. No obstante, esta referencia simple es fundamental, pues tampoco se trata de abdicar de la posibilidad de crítica, de perder la capacidad de enjuiciar la creación humana, derivando entonces, a una in-diferencia hacia todo, a una parálisis que renuncia a la expectativa de un futuro mejor. En cualquier forma Jameson nos convoca a ver en la obra de arte un espacio donde coexisten diversos sistemas de signos que son, en sí mismos, huellas o anticipaciones de modos de producción. Es decir, en el texto se conjuga lo que detiene y lo que impulsa. De lo que se trata, finalmente, es de discernir la ponderación de cada uno de estos elementos.
En un primer nivel, Frankenstein es una novela que puede ser leída como un discurso pastoral en el cual la autora nos advierte de los peligros de la compulsión. Obsesionado por lograr la gloria mediante un acto benéfico de gran trascendencia, el joven Frankenstein se convierte casi en una máquina. Sus vínculos y afectos son puestos de lado. Sin embargo, el resultado de este esfuerzo es una criatura que lo termina destruyendo. El lugar de enunciación es femenino y el sujeto del enunciado es un hombre que se inmola por una mezcla indiscernible entre el egoísmo de una búsqueda insaciable de reconocimiento y el altruismo de producir un gran logro para la humanidad. En esta primera lectura, la novela aparece como progresista. Su drama sería una lucha fracasada contra la enajenación, una historia que se convierte en la advertencia de que hay ciertos límites que no se deben traspasar. Entonces, frente a la obsesión deshumanizante (del sabio o del empresario) se reivindica el mundo privado de los afectos como el lugar natural donde la criatura humana tendría que buscar su realización. Si la economía de la grandeza lo reclama todo, la economía doméstica, basada en la cotidianeidad de los intercambios amorosos, es la que permite una vida más satisfactoria. Sin embargo, el progresismo de esta primera lectura podría cuestionarse, si se tiene en cuenta que la avidez del enajenado es la actitud que impulsa a la modernidad en su extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas. Mientras tanto, la supuesta felicidad del hombre de familia tiene muy poco que ver con el progreso y el triunfo sobre el reino de la necesidad. Entonces, el balance es que la mejora social tiene como costo la servidumbre de los individuos que pretenden protagonizarla. Y, de otro lado, la pretendida serenidad de los hombres libres resulta en un estancamiento social, en la prolongación de la escasez.
No obstante, como hemos visto, hay una segunda lectura, acaso más decisiva. La hazaña que pretende Frankenstein es crear una raza infrahumana que alivie a los hombres de los trabajos monótonos y pesados. Una suerte de robots de carne que serían la base de un nuevo modo de producción. Pero resulta que, más allá de la intención de su creador, estas “máquinas” sienten y piensan, por lo que el desarrollo tecnológico es, paradójicamente, una radicalización de la esclavitud. Tanto la autora, como el protagonista de la novela, no parecen darse cuenta de esta contradicción. ¿Es posible una modernización fundada en la esclavitud? La criatura es quien sufre la contradicción. Su creador no reconoce su inocencia, su búsqueda de amor, su aspirante humanidad. Y este desconocimiento es lo que desata la amargura del “monstruo”, su furia asesina. Aquí se revela la inconsecuencia del proyecto de Frankenstein, usar la tecnología más avanzada para crear un hombre colonizado, sin derechos ni libertades. Y es la rebelión de la criatura, que no se allana a cumplir el papel de máquina, lo que desencadena todo el drama. En esta segunda lectura, lo que se pone de manifiesto es la naturaleza contradictoria del colonialismo, que pretende emancipar a unos pero a costa de condenar a los otros. Y la rebelión de ese otro colonizado, junto con la incapacidad de diálogo del colonizador, condicionarán el desarrollo trágico de la novela.
Bibliografía
BRANAGH, Kenneth (director)
1994 Frankenstein de Mary Shelley [película]. Reino Unido/Japón/Estados Unidos.
JAMESON, Fredric
1983 The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act. Londres: Routledge.
SHELLEY, Mary
1998 Frankenstein o el moderno Prometeo. Madrid: Alianza.
WHALE, James (director)
1931 Frankenstein [película]. Estados Unidos.