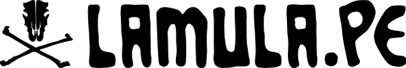Caudillismo y oligarquía en el proceso político peruano
En las líneas que siguen voy a proponer la idea de que la dinámica del proceso político peruano ha oscilado entre dos tipos de relación entre Estado y sociedad a los cuales podemos llamar caudillismo y oligarquía. Se trata de tipos muy distintos de gobernabilidad. No obstante, lo que tienen en común, el hecho que ha permitido esta oscilación, es la precariedad de la ciudadanía y la consiguiente falta de raíces de la actividad política en el mundo social. Si quisiéramos ir aún más atrás, hacia las causas de lo precario de la ciudadanía, tendríamos que decir que en una sociedad tan jerarquizada y fragmentada es muy difícil que se desarrollen prácticas ciudadanas. En efecto, según Alan Badiou, la ciudadanía supone que los miembros de una sociedad se vean a sí mismos desde una doble perspectiva. Por un lado, como individuos particulares que están preocupados por sus intereses individuales y de grupo. Pero también, por otro lado, como miembros de una comunidad política y vitalmente concernidos por el “interés generalizable” (Badiou 1990).
El “interés generalizable” no es de nadie en particular pero involucra a todos en un proyecto común. Entonces si no hay como horizonte la elaboración, a través del debate, de ese proyecto común, ocurre que no hay ciudadanía. Lo que predomina, por tanto, son las pretensiones unilaterales y las mutuas descalificaciones. En este sentido la ciudadanía es muy débil en el Perú, de modo que seguimos siendo una “república sin ciudadanos”, como decía Alberto Flores Galindo (1988).
Oligarquía y caudillismo
La “república sin ciudadanos” es pues el trasfondo social de donde emergen el caudillismo y la oligarquía como formas de organización de la política o tipos de gobernabilidad. Tradicionalmente, desde Aristóteles, se ha definido a la oligarquía como la degeneración de la aristocracia. Así, en vez del gobierno de los virtuosos, o más capaces, tenemos la concentración del poder en manos de los más ricos. En todo caso, en su uso moderno la expresión “régimen oligárquico” se utiliza para designar a un sistema político no representativo y que tiende a la exclusión y la arbitrariedad. Pese a estas limitaciones, en la experiencia peruana los regímenes oligárquicos han fundado un orden y han tenido un proyecto, implicando una racionalidad en línea con los intereses económicos de los más favorecidos. Mientras tanto, el caudillismo se ha definido como la demagogia, la degeneración de la democracia. En vez del gobierno del pueblo y sus representantes, tenemos el imperio personal de un caudillo. En estos regímenes lo decisivo es la presencia de un individuo que, dominado por una pulsión obsesiva por el poder, convierte el ejercicio del gobierno en un fin para satisfacerse a sí mismo y no en un medio para servir a las necesidades de la gente. En realidad, la lógica del caudillismo escapa de las determinaciones estructurales y de la misma racionalidad económica. El ansia de poder es lo fundamental.
Ahora bien, creo que en la historia de nuestro país el caudillismo no ha sido suficientemente razonado de manera que no ha merecido la atención que ciertamente se merece. Ello se explica por factores conceptuales e históricos. Desde el punto de vista conceptual visibilizar la importancia del caudillismo supone tomar distancia de la ortodoxia marxista que ha estado demasiado presente en el análisis político de los intelectuales y en el sentido común de la gente. En efecto, para apreciar la importancia del caudillismo es necesario suponer que los individuos pueden ser decisivos así como tomar conciencia de que el ejercicio del poder puede ser para muchos un fin en sí mismo. Estos supuestos se sitúan a contracorriente de un sentido común que privilegia el determinismo económico y las clases sociales como las únicas claves del proceso político. De otro lado, desde el punto de vista histórico, las clases intelectuales, las llamadas a producir los sentidos comunes, han estado comprometidas en la pasión antioligárquica, de manera que no han elaborado una reflexión sobre el significado del caudillismo. O, para decirlo más directamente, el mundo intelectual se ha ilusionado periódicamente con la posibilidad de un caudillo redentor. No obstante, se trata, como veremos, de una fantasía que desconoce la naturaleza del caudillaje.
Es un hecho que toda nueva lectura de la realidad surge de innovaciones conceptuales o, también, del descubrimiento de nueva información. Una lectura es nueva en la medida en que permite la visibilización de fenómenos hasta el momento desapercibidos. Lógicamente, una nueva lectura implica igualmente invisibilizaciones, hechos que se pierden de vista. Una nueva lectura es un aporte cuando nos permite un mayor acercamiento a la verdad; es decir, cuando haciendo un balance de sus consecuencias resulta que ilumina más que oscurece.
De otro lado, conviene precisar que cualquier dicotomía es a la vez sugerente y también peligrosa. Las dicotomías permiten hacer distinciones, realzar diferencias que resultan significativas. No obstante, pueden ser falaces en tanto nos llevan a absolutizar las diferencias, a recaer en esquematismos. Pensar, por ejemplo, que caudillismo y oligarquía son gobernabilidades opuestas e irreconciliables. Entonces, curándose en salud, es necesario tomar conciencia de que las dicotomías deben ser relativizadas. De esta manera podemos hablar de regímenes donde se combina la oligarquía con el caudillismo. Un buen ejemplo de esta situación fue el régimen de Fujimori. En su presidencia se fusionaron los dos modos de gobernabilidad de los que venimos hablando. Fujimori hizo un gobierno personal pero en estrecha asociación con los grandes intereses. Quizá a ello se deba el hecho de que en su largo mandato rara vez tuvo un nivel de aprobación menor al 40%, situación nunca antes registrada en la historia del país. No obstante, en la tensión entre estos modos de gobernabilidad, la pulsión caudillista pudo finalmente más puesto que, contra toda sensatez, Fujimori apostó por un tercer período, hecho que no tenía ninguna lógica que no fuera la propia ambición de poder del gobernante y su círculo. Pese a que esta apuesta encontró un respaldo bastante amplio, como se hizo evidente en las elecciones del año 2000, se trató en realidad de un salto al vacío, de un suicidio político. Si Fujimori hubiera entregado el poder el año 2000 hubiera mantenido intacto su capital político y es probable que su presencia fuera determinante hoy en día.
Esta situación puede compararse con la fallida estatización de los bancos intentada por Alan García en 1987. Se trató de una propuesta espectacular destinada a capitalizar el sentimiento antioligárquico de amplias capas de la población. El objetivo era reconquistar el apoyo que se iba evaporando como resultado de lo desastroso de la gestión presidencial. Pero la medida no tenía, como quedó claro, ningún sentido. Y finalmente, como en el caso de Fujimori, fue una iniciativa suicida pues erosionó aún más el prestigio político de García.
Caudillismo versus oligarquía
Haciendo un balance grueso de estas formas de gobernabilidad puede decirse, creo que con justicia, que la oligarquía ha aportado un sentido de orden y autoridad lo cual ha facilitado ciclos de expansión económica. No obstante, en este tipo de regímenes ha primado una tendencia a la exclusión y al conservadurismo. Por su parte, el caudillismo ha aportado un calor popular, una apertura a la participación, pero ha tendido a la anarquía, ha debilitado las instituciones y, con frecuencia, ha conducido a desastres económicos.
Este balance necesita afinarse mucho, pero en general creo que los períodos de mayor desarrollo son los que corresponden al predominio de la gobernabilidad oligárquica. No obstante, en el sentido común de la mayoría de los peruanos el régimen oligárquico aparece como el gran responsable de nuestros males como nación. Es decir, se maneja la idea de que desde el inicio del Perú independiente se enquistó un grupo oligárquico y extranjerizante que impuso un régimen de exclusión que significó marginar a las mayorías, tanto del proceso político como de los beneficios del crecimiento económico. Además, para completar el cuadro, se supone que este grupo basa su fortuna en un acaparamiento de los recursos naturales mediante medios corruptos y fraudulentos.
Esta imagen tiene mucho de cierto pero también mucho de injusta falsedad. Subrayo lo que encuentro de injusto.
En primer lugar, esta imagen invisibiliza el papel del caudillismo, imputando entonces a la gobernabilidad oligárquica todos los males del país. Por ejemplo, en su estudio sobre el destino de los ingresos del guano, el historiador Shane Hunt establece que la mayoría de estos ingresos fueron gastados en guerras civiles y en la ampliación burocrática del Estado (Hunt 1973). Es decir su uso correspondió a la lógica del caudillismo y a la demanda de las clases medias por empleo. Mientras tanto, la fracción de la que se apropió la llamada plutocracia no llegó al 20%.
En segundo lugar, esa imagen invisibiliza la importancia de la función empresarial, subrayando unilateralmente el factor rentista de esta naciente clase que también tuvo una faceta empresarial.
En tercer lugar, también se deja de hacer visible el apoyo popular a los regímenes oligárquicos. Apoyo que surge, típicamente, del cansancio frente a la anarquía y las guerras civiles ocasionadas por las pretensiones caudillistas. El momento más visible de este apoyo es el encumbramiento del primer presidente civil de la historia peruana, Manuel Pardo, en 1872, gracias a la decidida intervención del pueblo de Lima que sofoca la rebelión militarista de los hermanos Gutiérrez. En este punto me parece pertinente mencionar los trabajos de la historiadora Carmen Mc Evoy, puesto que proponen una perspectiva alternativa de la que emerge una visión menos unilateral del civilismo y de la llamada “oligarquía” (Mc Evoy 2004).
Es evidente que tanto la oligarquía como el caudillismo son formas de gobernabilidad muy desventajosas. El caudillismo ha sido quizá peor que la oligarquía. No obstante es un hecho que el sentimiento antioligárquico es muy fuerte, mientras que el caudillismo suele despertar grandes simpatías. Entonces preguntémonos el por qué de cada una de estas situaciones.
Razones del caudillismo
Empecemos por la proclividad hacia el caudillismo. Quizá la pregunta podría ser formulada en los siguientes términos ¿por qué, pese al fracaso de los regímenes caudillistas, se sigue apostando a la figura de un salvador? La insistencia en el caudillo tiene muchas razones. Una primera es el sentimiento antioligárquico, sobre el cual volveremos más tarde. Baste por ahora repetir que la oligarquía o los ricos son tenidos como extranjeros, improductivos, racistas y excluyentes. Una segunda razón tiene que ver con el hecho de que el caudillo suele provenir de los estratos más populares de la sociedad peruana. Basadre ha señalado que el caudillismo militarista después de la independencia permitió el encumbramiento de mucha gente que de otro modo no hubiera logrado visibilidad y protagonismo (Basadre 2002). Además, dice también Basadre que los caudillos de origen mestizo-indígena se impusieron sobre los de origen blanco-criollo. Es así que Gamarra y Castilla fueron mucho más protagónicos que Riva Agüero, Orbegoso o Echenique. Los caudillos populares tuvieron la determinación y la sabiduría, o astucia, con las que no contaron los caudillos de origen aristocrático. En todo caso, los caudillos mestizos suscitaron una identificación mayor desde el mundo popular. Una tercera razón remite a la idea de que el caudillo representa una promesa, una posibilidad abierta, un futuro por decidir. Entonces, frente a lo malo conocido, se apuesta por lo que no se conoce pero que se puede ilusionar como mejor. Una cuarta razón tiene que ver con la vigencia en la sociedad peruana de un imaginario catastrofista sobre el cambio. Esta imagen catastrófica del cambio tiene raíces históricas muy profundas en las tradiciones milenaristas y mesiánicas historiadas por Alberto Flores Galindo en su obra Buscando un Inca (1988). El caudillo aparece a menudo como una figura justiciera que reestablecerá un orden natural corrompido por la degeneración de unos pocos. En este mismo acápite podrían incluirse los sentimientos de revancha y la expectativa de justicia que despierta el caudillo. Finalmente, también la presteza para creer, la disposición a la esperanza, actitudes tan entrañables en el pueblo peruano. Es decir, la impronta religiosa y la expectativa milagrera que hacen pensar que las cosas pueden solucionarse de una forma radical y conveniente. Por último, una quinta razón, quizá la decisiva, apunta a la propia heterogeneidad y fragmentación del mundo social peruano. Heterogeneidad que implica mutua desconfianza, imposibilidad para la organización colectiva más allá de los límites de la familia y la comunidad. Entonces, dada la dificultad para debatir y organizarse, la solución es avalar el deseo de poder de algún individuo que se ofrece como el redentor. De esta atomización nace la expectativa de que alguien con “la mano fuerte y el corazón generoso” hará realidad las más caras esperanzas colectivas.
En este momento de la argumentación es importante regresar a nuestra definición del caudillo como alguien movido por una indómita voluntad de poder que lo impulsa más allá de lo razonable y lo sensato. El caudillo tiende hacia el delirio, pero lo importante es que su delirio es apoyado por su entorno inmediato y, también, por mucha gente que prefiere delegar el poder en vez de organizarse. Es decir, la demagogia es una construcción delirante que surge del empate entre la obsesión por el poder del caudillo y las expectativas ilusas de una población atomizada pero que insiste en demandar promesas sin detenerse a pensar en su viabilidad y consistencia.
Es interesante observar que los caudillos civiles han pertenecido al mundo blanco-criollo o, en todo caso, a las clases medias. Hasta el momento no ha surgido en el país un caudillo civil importante desde el mundo popular. En todo caso, el más importante del siglo XX peruano ha sido Víctor Raúl Haya de la Torre. En realidad, Haya de la Torre apostó simultáneamente por una gobernabilidad democrática y por una impronta mesiánica y personalista. Es decir, la construcción de la democracia en el Perú implicaba para él su decisiva participación. Entonces, su obsesión (caudillista) por el poder sería el medio para erosionar el régimen oligárquico y extender, definitivamente, la ciudadanía. No obstante, cuando la posibilidad de ampliar la democracia se opuso a su ansia de protagonismo personal, Haya no dudó en escoger la lógica caudillista y sacrificar la democratización. Este el caso de las alianzas del Apra con el odriísmo en la década del 60. Pese a que apoyar a Belaúnde era lo más congruente con su orientación programática, Haya prefirió pactar con Odría, pues de esta manera un advenedizo como Belaúnde no haría los cambios sociales que él se sentía llamado a presidir. Es decir, si la democratización habría de favorecer a Belaúnde, mejor fuera obstaculizarla.
Origen e historia del sentimiento antioligárquico
Su origen puede remontarse sin duda a la época colonial. Se expresa, por ejemplo, en la sátira de Juan del Valle y Caviedes contra la corte virreynal y los criollos enriquecidos, Esas voces, ese mi destino (en Portocarrero 2004). Caviedes es el criollo pobre que despotrica contra el mundo palaciego, frívolo y arbitrario. Ahora bien con la independencia se produce un empobrecimiento radical del país. Una suerte de nivelación hacia abajo, pues tanto la aristocracia comercial como los grandes hacendados pierden sus fortunas.
En todo caso el sentimiento antioligárquico comienza a formarse bajo la inspiración de las clases medias intelectuales. En este proceso me parece importante distinguir cuatro momentos.
El primero está representado por Ricardo Palma. En su tradición El baile de la victoria, Palma cuenta cómo en la sociedad limeña se hace evidente, de un momento a otro, una diferenciación que es resentida como injusta (Palma 1952:1097). En efecto, en 1866, para festejar el triunfo del 2 de mayo sobre la armada española, el gobierno de Manuel Ignacio Prado convoca a una gran fiesta en palacio. No obstante, varios personajes de importancia solicitan a Prado una postergación de la fecha a fin de que sus esposas pudieran lucir las joyas de oro que habían adquirido en Francia y que estaban por arribar al Callao. Palma nos cuenta que la joyería tradicional limeña era de plata. Entonces la aparición de las joyas de oro en el mencionado baile significó una suerte de revelación: había surgido un nuevo grupo social, los enriquecidos por el guano; es decir, los consolidados y los consignatarios. Desde entonces, Palma tiene una actitud hostil hacia la naciente plutocracia, actitud que comparte con Nicolás de Piérola, el gran opositor a las consignaciones. No obstante, los sarcasmos de Palma no son abiertos y desafiantes, están sobre todo en su correspondencia con Piérola y en algunas tradiciones. Más tarde, la juventud de la remozada clase dominante buscará la proximidad con el gran tradicionalista como forma de lograr una legitimidad social e intelectual, de la que carecía. De ahí que figuras como los jóvenes Riva Agüero y Belaúnde se acercaran y cortejaran al entonces ya anciano Palma. En todo caso lo cierto es que Palma atempera su crítica a los nuevos ricos.
Un segundo y decisivo momento en la formación del sentimiento antioligárquico es la obra y la prédica de Manuel González Prada. En sus discursos y ensayos, González Prada retrata a un grupo social que se ha enriquecido súbita y fraudulentamente, pero que pese a ello se da un aire de gran alcurnia, despreciando al resto del país. En Nuestra aristocracia, por ejemplo, Prada dice que estos nuevos ricos deberían tener como escudo las imágenes de una mano que se introduce en el saco fiscal y de un azote que hiere las posaderas de un chino (González Prada 1972).
El tercer momento corresponde a los herederos de tradición radical de González Prada. Es decir, Haya y Mariátegui. Haya elabora un diagnóstico del Perú donde el problema es la distribución de la riqueza, pues resulta que hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Esos pocos que tienen mucho, son precisamente la oligarquía, los barones del azúcar y del algodón, los que prefieren a los chilenos y no a Piérola. Ellos, coludidos con las grandes empresas extranjeras, mantienen en la pobreza y la ignorancia al conjunto del país.
El cuarto momento corresponde al desarrollo de la izquierda y a la articulación de la pulsión antioligárquica con el indigenismo, entendido como el sentimiento de reivindicación de lo nativo. La consecuencia de esta articulación es subrayar el carácter extranjero de la plutocracia que, ahora más que nunca, pasa a convertirse en la causante de todos los males del país. Esta conjunción se convertirá, bajo la influencia del marxismo, en la semilla de lo que he llamado “idea crítica” (Portocarrero y Oliart 1989). Una visión del Perú que se articula desde una posición de víctima indignada, de alguien que, finalmente, acaba de descubrir que todo el tiempo ha sido objeto de engaños.

La izquierda y el caudillismo
En el Perú contemporáneo la izquierda ha sido el espacio político donde la lógica del caudillismo ha sido llevada a sus últimas consecuencias. El síntoma más aparente de esta situación es la proliferación de lideres redentores totalmente incapaces, por sus deseos de protagonismo, de ponerse de acuerdo entre sí pero argumentando ser cada uno el portador de una iluminación teórica o doctrinaria de la que carecen los demás, la cual lo convierte en el líder natural de todo el movimiento. Si volvemos a nuestra definición del caudillo como una persona movida por una obsesión por el poder, tendríamos que preguntarnos por qué las clases medias educadas han sido el terreno social de donde han emergido tantos caudillos como para hacer imposible cualquier proyecto de unidad. Digamos que si en el siglo XIX los caudillos surgieron sobre todo del ejército y fueron populares, en el siglo XX salieron de la universidad y fueron intelectuales. Ensayando una respuesta, creo que el mito de la revolución, que es el fundador de la izquierda, incluye como actor decisivo de la conquista del nuevo mundo a una persona de características mesiánicas. Alguien como un Lenin o un Mao que son como dioses benéficos por todos adorados. Entonces este mito y sobre todo estas figuras resultan muy atractivas, infinitamente seductoras, para personas que se definen en función del poder. Abimael Guzmán fue sin duda el caudillo que llegó más lejos en esta dirección. Se hizo representar como la “cuarta espada” de la revolución, como un mesías de trascendencia universal. La manera como condujo su movimiento fue totalmente autoritaria; nadie sino él podía tener la razón, por lo que solo él podía conducir al partido. El hecho de que sus elucubraciones doctrinarias fueran sobre todo racionalizaciones de su deseo voraz por el poder quedó claro cuando al poco tiempo de ser capturado cambió su línea política en función de las ventajas carcelarias que le fueron ofrecidas. Casi podría decirse que la única coherencia de Guzmán es aquella que lo vincula con su propio interés.
No obstante, la izquierda se articuló con el mundo popular. Recogió las demandas de dignidad y cambio y las orientó hacia una perspectiva radical. Transformó el sentido común introduciendo el sentimiento antioligárquico. A la larga, sin embargo, el caudillismo fue el peor enemigo de la izquierda, pues terminó siendo obvio que antes de pensar en transformar al país los dirigentes pensaban en su figuración personal y su cuota de poder.
¿Dónde estamos?
¿Cómo salir de la alternancia entre caudillismo y oligarquía?, ¿o de compromisos entre ambas gobernabilidades? ¿Cómo profundizar la democracia? Creo que se ha creado una capacidad de negociación que nos pone a salvo de un enfrentamiento radical. Quizá el trasfondo sea el descarte de la violencia como resultado del rechazo del terrorismo. En todo caso, el diálogo y la transacción son el camino para dejar de ser esa sociedad jerarquizada y fragmentada que solo produce caudillos y oligarquías, que es aún una república sin ciudadanos. Una cultura del diálogo permite desarmar los miedos que alimentan la confrontación. Miedo a ser excluido por los poderosos o miedo a la anarquía de los caudillos.
Bibliografía
BADIOU, Alan
1990 ¿Se puede pensar la política? Buenos Aires: Nueva Visión.
BASADRE, Jorge
2002 La iniciación de la república. Lima: UNMSM.
FLORES GALINDO, Alberto
1988 Buscando un Inca. Identidad y utopía en los Andes. Lima: Horizonte.
GONZÁLEZ PRADA, Manuel
1972 “Nuestra aristocracia”. En Horas de lucha. Lima: Universo.
HUNT, Shane
1973 Growth and Guano in Nineteenth Century Peru. Documento de discusión Nº 34. Princeton: Princeton University / Woodrow Wilson School.
MC EVOY, Carmen
2004 “El camino de la república práctica”. En La huella republicana liberal en el Perú: Manuel Pardo. Escritos fundamentales. Lima: Congreso del Perú.
PALMA, Ricardo
1952 Tradiciones peruanas. Madrid: Aguilar.
PORTOCARRERO, Gonzalo
2004 “Esas voces, ese mi destino”. En Rostros criollos del mal. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. 2007 “La realidad de los deseos”. En Racismo y mestizaje. Lima: Congreso del Perú.
PORTOCARRERO, Gonzalo y Patricia OLIART
1989 El Perú desde la escuela. Lima: Instituto de Apoyo Agrario.