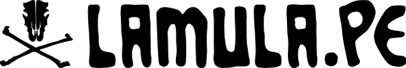Aproximaciones a "Todas las sangres"
I
Por el volumen del texto, por el número de personajes incriminados, por la densidad de los acontecimientos tratados; en definitiva, por la pretensión de totalizar la realidad peruana, Todas las sangres representa la novela más ambiciosa de José María Arguedas (1985). Aunque en ella se entrelacen muchas historias, me parece que el tema de fondo es la reconstrucción de los cambios en las subjetividades como consecuencia de una serie de procesos tales como la penetración del capitalismo, la crisis de la autoridad gamonal, el crecimiento de la población campesina y las migraciones de la sierra a la costa.
El telón de fondo en esta novela es la hacienda, el orden gamonal estructurado en torno a la díada patrón–indio. En su forma más pura, este orden se encarna en la figura de don Lucas y en los indios de su hacienda. Don Lucas basa su poder en el revólver y el cepo y, sobre todo, en una violencia simbólica incorporada a la vida cotidiana, constitutiva de la identidad indígena. Para la reproducción de esta violencia simbólica es fundamental la presencia de los sacerdotes y sus sermones que consuelan a los indios. Arguedas retrata a don Lucas como el “tradicional duro”. Así, este personaje piensa que el indio debe comer poco y trabajar mucho. Todo ello sin protestar, simplemente obedeciendo. De otro lado, “sus” indios quedan definidos por la frase “el indio no puede”, es decir, ellos deben verse a sí mismos como seres impotentes que tienen que, necesariamente, obedecer los mandatos del patrón. Deben estar resignados, reconciliados con su opresión. Don Lucas se opone a cualquier metamorfosis del indígena, trata de fijar la identidad no solo a través de la violencia ya citada, sino también de una política de cercar al mundo indígena, impidiéndole vínculos con la modernidad. En concreto, se opone al establecimiento de una escuela en su hacienda, desaconseja el aprendizaje del español por los indios y trata de dificultar las migraciones hacia la costa. No obstante, su mundo se encuentra amenazado. No tiene sucesores, pues su hijo estudia en la Argentina. Además, sus indios han comenzado a enterarse de las mejores oportunidades de vida que se presentan en las haciendas y minas cercanas. Pese a todo, don Lucas se aferra y no quiere ceder un milímetro, pues presupone que por una especie de efecto tobogán, una pequeña concesión pondrá en movimiento otra, y otra más, hasta llegar al abismo de la destrucción de su hacienda.
II
Por su parte, el cholo Cisneros representa en la novela un rebrote extemporáneo del gamonalismo. Su hacienda fue creada por su padre a punta de revólver e intimidación bravucona. Así pudo robar las tierras de los campesinos. Es el más despiadado de los gamonales, pero también el que menos reconocimiento tiene, tanto por sus excesos como por lo reciente de su condición. Muchos dudan de que sea realmente un señor.
Pese al deseo gamonal de inmovilizar a los indios, estos han empezado ya su larga marcha. La metamorfosis es, pues, incontenible. Especialmente entre los indios de comunidad, los que son dueños de sus tierras pero se ven forzados a migrar porque su población aumenta y, como consecuencia, la propiedad de cada uno disminuye de tamaño. Se convertirán en migrantes, obreros o trabajadores informales. Ya en Lima se reunirán en clubes, se politizarán, se convertirán en apristas o comunistas, y volverán a sus comunidades para precipitar la metamorfosis de los cautivos en el cerco gamonal.
III
La novela se inicia con una maldición. El gran terrateniente Andrés Aragón de Peralta maldice a sus hijos Fermín y Bruno. Su corazón está destruido por la ingratitud de sus hijos, de manera que les desea lo peor. A Fermín le critica su codicia, su amor por el dinero, su querer devenir en un empresario capitalista sin corazón. A don Bruno le critica su lujuria, su falta de sosiego, su asechar a las indias jóvenes, en especial, el haber violado a Gertrudis, que está bajo su amparo. Cada uno de los hijos busca la redención de manera distinta. A Fermín su padre le parece una figura obsoleta, perteneciente a un pasado arcaico que debe desecharse. Y se transformará en un acaudalado empresario que, en lucha con los grandes consorcios extranjeros, tratará de controlar hasta donde le sea posible la mina que ha descubierto en las tierras heredadas. Su apego al Perú lo salva de convertirse en una persona desalmada. Ello pone en evidencia una disposición para lo gratuito y no utilitario, para el amor. Cree en su país y se piensa a sí mismo como parte de un empresariado nacional, cuya tarea histórica sería el engrandecimiento del Perú. No obstante, casi no tiene escrúpulos morales, casi todo lo reduce al cálculo. Don Bruno, por su parte, busca redimirse de la maldición de su padre convirtiéndose en un patrón bueno y hasta santo. De otro lado, encuentra el amor, hecho que le permite descubrir al otro. A través del amor por la mestiza Vicenta va percatándose de la humanidad de los indios. Cada vez se siente más lejos de su hermano empresario y del resto de los gamonales abusivos. Comienza a hacer concesiones a sus colonos y, también, a los comuneros aledaños a su hacienda. Lo mueve un espíritu cristiano tradicional, en el cual el sentimiento piadoso es de gran importancia. Esto implica un intento de relegitimación del gamonalismo, pues la ilegitimidad de este sistema tiene que ver, precisamente, con la falta de piedad.
En efecto, cuando Weber analiza el feudalismo europeo considera que se sustenta en un pacto en el cual la lealtad incondicional del siervo es correspondida con la piedad del señor (Weber 1974). De esta manera, en momentos de crisis, el señor acude a socorrer a su siervo. No ocurre lo mismo en el feudalismo andino, en el gamonalismo, donde este elemento está notoriamente ausente. En realidad, el gamonal no considera al indio como un ser humano, sino solo como un objeto disponible para su propio beneficio. Esta falta de piedad remite a la radical tergiversación del mensaje cristiano en el mundo andino. La evangelización colonial creó al sujeto indio como una persona sin derechos ni expectativas. Para subsistir, los indígenas se “hicieron los muertos”. Según Canetti, “hacerse el muerto” representa un caso extremo de “metamorfosis de huída” (Canetti 1983). Cuando no hay escapatoria visible la persona acorralada finge “estar muerta”. Así, el poderoso la ignorará. Hacerse el muerto es robotizarse, ocultar la propia humanidad, exteriorizar un semblante pétreo, indiferente al sufrimiento. Pero lo que es una estrategia de salvación es, también, una autocondena, pues hacerse el muerto implica cumplir mecánicamente órdenes, refugiarse en una intimidad inaccesible.
En Todas las sangres las líneas principales de metamorfosis de las identidades son las que van de indio a migrante y de gamonal a empresario. No obstante, hay muchas personas detenidas en inmovilizaciones, o que no pueden culminar su cambio. En este panorama general, la metamorfosis de don Bruno, de canalla a santo, está a contracorriente. De súbito, Bruno se toma en serio el mensaje cristiano y desarrolla la piedad que le faltó al gamonalismo para estabilizarse como sistema social. Don Bruno cree en la superioridad moral del feudalismo clásico. El capitalismo, en cambio, le parece basado en la codicia y la deshumanización, en última instancia, en la corrupción del ser humano. De ahí su insistencia para que “sus” indios no se dejen contaminar con ideas políticas o, peor aún, con la expectativa de progreso y confort. Él reivindica su estatus de patrón incluyendo su potestad para castigar físicamente a los indios, pero todo ello en el contexto de una justicia tradicional que excluye la crueldad y la venganza. Finalmente, no queda claro a qué tipo de refundación del gamonalismo apunta don Bruno, pues su creciente filantropía, su piedad por los indígenas lo lleva a repartir, regalar o ceder sus bienes en condiciones desventajosas, lo cual es un escándalo para el resto de gamonales.
La falta de piedad en el feudalismo andino apunta al carácter colonial de la sociedad donde se desarrolla. Señores e indios no se sienten hechos de la misma sustancia. Los señores animalizan a los indios y estos divinizan a aquellos. Es claro que la falta de piedad está basada en una falsificación del mensaje cristiano. Los gamonales tienen una visión instrumental de la religión. La aprecian, sobre todo, en tanto apacigua y desempodera a los indios. Por su parte, al divinizar a sus señores, los indios ponen en evidencia que tampoco han internalizado el mensaje cristiano. Como señala Macera, a la relación feudal entre señor y siervo, se ha articulado una relación colonial entre conquistador y conquistado (Macera 1977). Esta articulación le permite hablar de un “feudalismo colonial”. En la falsificación del cristianismo la iglesia jugó un rol decisivo: avaló la representación de que señores y siervos pertenecían a dos especies humanas muy distintas.
En el feudalismo colonial, la rapiña, la violación de mujeres indígenas y el castigo sádico son prácticas habituales. Según Arguedas, el punto de torsión del mensaje evangélico, su falsificación, estuvo en adscribir al patrón una responsabilidad directa por la salvación y moralidad de sus indios (Arguedas 1978). El patrón tiene “encomendados” a sus indios, están bajo su tutela, de modo que su propia salvación depende de la moralidad de sus siervos. Este discurso implica colocar al patrón en un nivel diferente y superior. En efecto, si la salvación del patrón depende de su capacidad para que “sus” indios no se aparten del orden moral, entonces su poder tiene que ser inmenso, le debe permitir inmiscuirse lo suficiente en la vida de sus siervos como para que estos no pequen, pues de otra manera lo arrastrarían a su perdición. Ahora bien, que los hombres andinos hayan aceptado este vínculo, la corrupción del Evangelio, debe obedecer a que, de alguna manera, ya estaban acostumbrados a divinizar a sus jefes. Esto implicaría que la sociedad colonial se apoya en la tradición autoritaria del mundo andino. El inca, por ejemplo, no era visto como un ser humano más. Su mismo cuerpo estaba impregnado de sacralidad, su presencia imponía temor y respeto. No podía ser mirado a los ojos. Era el hijo del Sol. El mediador entre los dioses y los seres humanos. Se puede concluir, por tanto, que en la corrupción colonial del mensaje cristiano confluyeron tanto antiguas creencias andinas como la distorsión interesada de esta doctrina por los invasores.
IV
El mundo andino del que trata Arguedas en Todas las sangres está al borde del estallido. Para producirlo confluyen fuerzas de distinto signo, que lo socavan y desintegran. Hay distintas racionalidades en juego, cada una de ellas encarnada por un personaje distintivo. La inexistencia de un proyecto común, la primacía de los enfrentamientos, implica una falta de comunicación que empobrecería la novela si Arguedas no recurriera al monólogo interior y a la comunicación no verbal como medios para evidenciar la verdad de sus personajes. En efecto, en un mundo donde cada uno tiene un plan que no puede revelar, la comunicación se empobrece, prima la desconfianza, la suspicacia y el miedo a ser traicionado. La solidaridad es casi imposible.
Por ejemplo, Gregorio es un artista mestizo enamorado. Quiere estar a la altura de Asunta, la atractiva y decente dueña de la tienda del pueblo. Gregorio necesita dinero y en este lance decide venderse al ingeniero Cabrejos que quiere sabotear el avance de los trabajos de la mina de manera que el consorcio pueda comprarla a un precio mucho más bajo. A Gregorio se la ha ocurrido espantar a los indios con la figura mitológica del amaru. Reventará un cartucho de dinamita en el fondo del socavón mientras grita en falsete como silbando de la manera en que se supone que el amaru lo hace. Para ello, la noche anterior, Gregorio recibe tres mil soles del ingeniero Cabrejos. En este contexto, Arguedas nos describe la siguiente escena:
«Está bien, ingeniero: aunque yo no necesito viajar, cumplo. Usté verá los guanacos de la providencia zafar de la mina gritando como locos… La parte rígida de su cara entristeció más aún. “Lo calculado es justo para este enfermo, que cumplirá porque es artista enamorado. En frío no degollaría un conejo, este artista”, reflexionó Cabrejos, y Gregorio sintió el pensamiento del ingeniero, en la acerada luz de sus ojos que se dirigían a él como una bestiecita pobre. “Me está despreciando –pensó Gregorio-. Este maricón traicionero; este blanquiñosito al que yo me comería si no fuera por el Wisther-Bozart, que dicen tiene de la oreja hasta al gobierno. Así y todo, se lo van a comer aquí. ¡Seguro! Yo haré una embarrada mañana, porque tengo que ser grande, Asunta.”
-Me voy, ingeniero. Mañana en la noche usté me estará felicitando.
-Y con mucha plata, Gregorio, ¡adiós!» (Arguedas 1985:125).
La relación entre ambos personajes es instrumental y sórdida. Para ser objeto del amor de Asunta, Gregorio se vende, acepta ser un peón en la estrategia de Cabrejos. Y Cabrejos, queriendo detener el avance de la mina, compra los servicios de Gregorio. Lo interesante, sin embargo, es que cada uno de los personajes se da cuenta de las intenciones del otro. Cabrejos sabe que está corrompiendo a Gregorio, aprovechando su necesidad de ser reconocido, para convertirlo de artista enamorado en cómplice inescrupuloso. Cabrejos calcula que los tres mil soles ofrecidos son suficientes para quebrar las resistencias morales de Gregorio. El rostro triste pero decidido de Gregorio le hace pensar así. Mientras tanto, la “acerada luz” de los ojos de Cabrejos lleva a considerar a Gregorio que él es solo un instrumento despreciable. Le desea a Cabrejos lo peor, pero lo necesita, “porque tengo que ser grande, Asunta”.
La comunicación se da a dos niveles. En el verbal y explícito se cristaliza un acuerdo de voluntades, un contrato en el cual se efectúa un pago por un servicio. No obstante, a nivel de los gestos afloran las emociones. Al articular estos dos planos, el verbal, de lo dicho, y el sensible, de lo no dicho, Arguedas logra una descripción más plena de la interacción entre ambos personajes. Mientras Gregorio está triste porque sabe que se está desalmando, no ocurre lo mismo con Cabrejos, que está tranquilo, si no feliz, puesto que sus planes parecen estar realizándose.
Como esta, hay muchas otras situaciones en las que Arguedas en Todas las sangres enfatiza lo no verbal como el espacio donde se esconde la verdad de relaciones que son aparentemente contractuales.
V
Don Lucas es, como se vio, el gamonal duro. No obstante, aunque no lo puede decir en público, él sabe que su mundo está viniéndose abajo. En este contexto, don Lucas se dice a sí mismo:
«Pero Dios cambia. Él hizo a estos Aragones últimos. El Fermín nos ha traído el desbarajuste, enardeciendo primero a los indios para que construyan la carretera. Los emborrachaba con arengas y cañazo. Trajo la carretera y ahora se va de largo desde Lima hasta Bolivia, Chile, Brasil. Luego la mina. Y con ella los ojos de los pulpos del mundo, sus brazos matadores que se están cerrando sobre la ilustre villa de San Pedro; habrá guerra allá, de otro estilo; los pulpos chuparán a boca llena, o a ventosa llena, la sangre de los generales. Las culpas de don Andrés de Aragón de Peralta caen como ceniza caliente a estas regiones. Los indios ya están escapándose a la costa por la maldita carretera. ¡Hijos míos!, ya vuestros hijos no van a ser criados como nosotros, en el seno de una gallina tranquila. Lo único que deseo es que no sigan el camino del Aquiles. Los he criado a hierro y cera, en el temor de Dios. ¡Me los llevaré a Argentina! Sean empresarios allá, no aquí, donde fueron señores a quienes los indios tienen que saludar arrodillados. Y que los “consorcios” y los contagiados de brujerías o yankilandia, como los Aragones, sean devorados por la indiada o maten ellos a la indiada. Yo, como el Aquiles, pero para ser grandes siempre, emplumo, por mis hijos. Si tratan de pescarme antes… ya dije acorralaré a los indios, prendiendo fuego por todos lados a centenas y pasos. Tú, Bruno, cristiano dañado de brujería, falso cristiano llorón, serás enterrado por tus hijos ilegítimos, por tu hermano, por los indios a quienes les pusiste los ojos que Nuestro Señor les vendó por caridad y por amor a los grandes que ganaron estos montes para su reino. ¡Adiós!» (Arguedas 1985:201).
VI
En Todas las sangres, novela escrita en 1964, se abren una serie de caminos posibles para el futuro del país:
a) Una modernización liderada por el capital extranjero y sus intermediarios. Ello implica un abandono de las tradiciones y la insignificancia de la idea de nación y de patria para el futuro del país, llamado entonces a perpetuarse en un estado casi colonial. La fuerza motriz de esta alternativa es el ansia de rentabilidad y poder del capitalismo internacional y de sus socios nativos que son una suerte de “burguesía compradora”. El agente de este primer camino es la compañía Wisther-Bozart.
b) Una modernización presidida por un empresariado nacional que logra preservar su autonomía respecto al capitalismo internacional. Es el camino propuesto por don Fermín Aragón de Peralta. Este empresariado está tan interesado en la rentabilidad y el poder como en el surgimiento nacional del Perú; esto es, en el logro de algún tipo de integración social, en la creación de un sentimiento comunitario que identifique a todos los peruanos. Detrás de este proyecto podrían converger fuerzas políticas como el APRA, Acción Popular, la Democracia Cristiana.
c) El proyecto neofeudal de don Bruno que implica resistir la modernización percibida como una fuerza corruptora del hombre. La consolidación de las jerarquías pasa por un aislamiento y una alianza con los indios para evitar su degeneración moral, ofreciéndoles solidaridad a cambio de su entrega y mansedumbre. Este proyecto tiene una perspectiva local y se enuncia desde una posición de superioridad moral respecto a una modernidad que se percibe como vaciando el alma de las gentes.
d) El proyecto encarnado en la figura de don Lucas: perseverar en el gamonalismo, en el abuso sin piedad. Este proyecto desborda el marco local, pues tiene respaldo en los políticos tradicionales y en las autoridades locales que encuentran esta situación beneficiosa tanto en términos tanto económicos como libidinales. Los indios producen poco pero reciben salarios ínfimos, entonces sus dueños ganan sumas apreciables. Además, a estos les gusta humillar a los indios, pues así logran un gratificante sentimiento de fuerza y superioridad que no quieren abandonar. El racismo, como ideología de la diferencia y la jerarquización, les da una legitimidad nada desdeñable. Inclusive los gamonales consideran posible convivir con el capitalismo trasnacional, aislando a sus indios de la influencia del mercado y la democracia. La expresión política de este proyecto fue la Unión Nacional Odriísta.
VII
Aunque hasta aquí no ha sido mencionado, el personaje central de la novela es Demetrio Rendón Huilca, indio de una comunidad libre que apuesta por la educación, pero que es rechazado en la escuela. Rendón Huilca migra a Lima y accede a todos los discursos políticos que en ese momento circulan en la capital. No obstante, no se deja interpelar por ninguno. Sigue siendo indio. Su experiencia de vida y su sabiduría lo convierten en el líder indígena al que recurren peones, comuneros, patrones y empresarios. Pero él despierta la desconfianza de los de arriba, pues ellos no saben a ciencia cierta a qué está jugando. Muchos presumen que es un comunista encubierto.
Ahora bien, un indígena que ha resistido el acriollamiento, que no se ha mimetizado con la propuesta modernizadora es, ciertamente, una anomalía. En realidad, Rendón Huilca apoya cualquier camino que no sea el de la persistencia del gamonalismo. Ejerce un liderazgo discreto, casi invisible, sobre el mundo campesino. Tiene una vasta red de informantes y colaboradores. Aparentemente su simpatía está con don Bruno, quien lo nombra su albacea. No obstante, también colabora con don Fermín, pues sabe que las fuerzas que este desata erosionarán el gamonalismo tradicional. Finalmente, termina fusilado por agentes de esta tendencia.
Elías Canetti, en Masa y poder (1983), da pistas muy sugerentes para entender la novela de Arguedas y, en especial, la figura de Rendón Huilca. Para Canetti, la metamorfosis supone una posibilidad de cambio que potencia nuestras oportunidades de sobrevivencia. La metamorfosis de grupos e individuos es propia de periodos de cambio, donde las amenazas y las posibilidades están por todos lados. En su sentido primordial, la metamorfosis es la fuga de una situación de peligro; quizá, también, un tratar de capturar las oportunidades que se ofrecen para una afirmación de la vida.
En Todas las sangres, Arguedas describe un mundo donde grupos e individuos se están metamorfoseando rápidamente. Impedir la metamorfosis, fijar la identidad, es la respuesta del gamonalismo tradicional. Se trata de mantener a cada uno en su lugar. Precisamente, la figura opuesta a ello es la de Rendón Huilca que, desde esta lectura, puede ser valorado como un chamán o curador de almas. En efecto, para Canetti lo característico del chamán es haber sufrido una serie de metamorfosis, pero permaneciendo en el mismo sitio. Esta combinación, que le permite conocer a los otros y seguir siendo el mismo, incrementa su poder, convirtiéndose en un centro en torno al cual sus adeptos esperan ansiosos un mensaje de salvación.
Rendón Huilca impulsa la metamorfosis de los campesinos; su lucha se dirige en contra de la impiedad gamonal. Apuesta a que los indios se liberen de la condición de impotencia que los define. No obstante, para realizar su misión él debe permanecer como indio. Solo así podrá ser un líder efectivo, un agente en el desmoronamiento del gamonalismo tradicional.
Él representa al indio comunero, pobre y obediente, pero autónomo respecto al patrón. Muchos quieren desenmascararlo, pues lo consideran ladino o taimado, no obstante, Rendón Huilca tiene una clara concepción de su rol en el mundo que lo rodea. Como sanador pretende un cambio sin rabia, un deslizamiento o metamorfosis de las identidades que no lleve a enfrentamientos con sangre. También puede decirse que procura una alianza amplia contra el gamonalismo, al que considera su verdadero enemigo. Está dispuesto a colaborar con cualquier otra fuerza que permita la liberación de los indios.
Según Canetti, el chamán permanece fijo pese a las transformaciones sufridas (Canetti 1983). Estas transformaciones son como “espíritus auxiliares” que aumentan su poder. Rendón Huilca conoció la perspectiva de los apristas y la de los comunistas, las absorbió sin mimetizarse con ellas. Su metamorfosis no es un intento desesperado de fugar de su condición, sino de adquirir saberes y perspectivas que hagan más plena su posición. Es el líder indígena que quiere liberar al indio sin desindigenizarlo. Implícitamente, su apuesta es a una metamorfosis, pero no de fuga, descentralizadora, donde domina el pánico. Por el contrario, él impulsa una transformación paulatina hacia un indígena que no reniegue de su condición, que pueda transformarse y seguir siendo él mismo.
VIII
Rendón Huilca cumple el papel de víctima sacrificial. Para que los demás se liberen, él tiene que permanecer fiel a su condición indígena. No pretende que los demás sigan su camino, sino, más bien, crear las condiciones que inicien el cambio. Él sabe que tendrá que morir, pues todos los poderosos lo señalan como el agente que subvierte el principio de autoridad. Es el fantasma de los gamonales y también el de los empresarios, pues no se sabe cuál es el alcance de sus objetivos.
Todas las sangres es una novela dialógica, polifónica, en la cual cada personaje tiende a representar una perspectiva irreductible de ver y sentir la vida. Según Bajtín, se requiere de una gran imaginación para ubicarse en configuraciones de espacio y tiempo específicas y diversas (Bajtin 1989). Dice Moore:
«Optando por un formato literario en la novela Todas las sangres, y elaborando un tramado en el que se entrelazan preocupaciones de carácter antropológico y materiales etnográficos, Arguedas logra revelar no solo la simultaneidad de dichas disciplinas o géneros, sino también la simultaneidad de los cronotopos que se encuentran dentro de esos. He planteado que dichos cronotopos permiten la intersección del discurso historicista y el discurso de arquetipos, y que estos se correlacionan con las distintas maneras como se percibe el desarrollo histórico. Al ubicar tanto a los actores sociales como a los acontecimientos específicos dentro de una óptica de “larga duración”, Arguedas no solo logra mostrar un diacronismo temporal, sino que sobre la base de este atribuye dimensiones arquetípicas tanto a algunos personajes como a determinadas prácticas y costumbres. A partir de ello surge, por lo tanto, un género híbrido en el que no solo se combinan elementos científicos y no científicos, sino también diferentes marcos espacio-temporales que le permiten crear una imagen más totalizadora, como lo señala el propio Arguedas.
En esta novela el “dialogismo cronotópico”, el ordenamiento de marcos espaciales y temporales que se interconectan, la acción simultánea de ámbitos temporales de corta y larga duración, la permanencia de procesos mentales y comportamientos rituales al lado de la constante transformación y fluidez que causan las carreteras, los mercados y las migraciones, actúan como una especie de caleidoscopio en el que conjuntos de cristales de diferentes colores se unen y forman infinitas configuraciones» (Moore 2003:303).
IX
La ontología arguediana supone que la realidad es compleja e inabarcable, que proliferan las tendencias de cambio y los sentidos posibles, que los desenlaces no están cerrados. La totalidad arguediana está internamente diferenciada, es inestable e impredecible, pues está sujeta a los motivos y agencias de los actores. La pluralidad no puede ser dialectizada en una síntesis que recupere su complejidad y que la encamine en una dirección definida, tal como se esperaba desde el discurso de las ciencias sociales en la época en que Arguedas escribe.
De las opciones de futuro que germinan en mutua tensión en Todas las sangres, la menos verbalizada es la que representa Rendón Huilca. En efecto, mientras los programas de desarrollo dependiente, de desarrollo de una burguesía nacional, de preservación del gamonalismo y de renovación feudal de la hacienda tienen como común denominador el estar representados por un actor que visualiza un futuro, sucede de otra manera con la alternativa de Rendón Huilca. Es como si esta ya estuviera inscrita en la historia hecha naturaleza, en los rituales y costumbres ancestrales, hasta en el movimiento mismo de la Tierra. Cuando se le comunica que será fusilado, Rendón permanece tranquilo, ya cumplió su misión. Y al momento de su muerte se “escuchó un sonido de grandes torrentes que sacudían el subsuelo, como si las montañas empezaran a caminar” (Arguedas 1985:455).
Rendón representa la continuidad de una tradición que no se ha objetivado a sí misma, que no es capaz de visualizarse en un futuro, pero cuya fuerza gravita en la inercia cuasi natural de la costumbre milenaria. No sabemos adónde irán esas montañas, tampoco adónde desembocarán esos grandes torrentes. Lo único sobre lo que no podemos dudar es que existen y que significan la permanencia en la marcha, la continuidad en la ruptura, la resolución de cambiar el mundo sin tener siquiera la oportunidad de dejar de ser fieles a la tradición que los ha constituido. Se trata de una fuerza casi acéfala, pero tan poderosa que no puede diluirse. La novela no especifica cómo gravitará en el futuro del país, pero afirma que la presencia de esa tradición será, en cualquier caso, definitoria.
Bibliografía
ARGUEDAS, José María
1978 Los ríos profundos. Buenos Aires: Losada.
1985 Todas las sangres. Lima: Horizonte.
BAJTÍN, Mijail
1989 Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus.
CANETTI, Elías
1983 Masa y poder. Madrid: Alianza.
MACERA, Pablo
1977 “El feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas peruanas”. En Trabajos de historia. Tomo 3. Lima: INC.
MOORE, Melissa
2003 En la encrucijada: las ciencias sociales y la novela en el Perú. Lecturas paralelas de “Todas las sangres”. Lima: UNMSM.
WEBER, Max
1974 Economía y sociedad. México: Fondo de Cultura Económica.