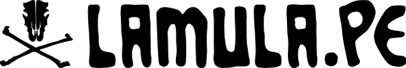La vida debe ser aventura: a propósito de "Elegía" de Javier Heraud
I
La elegía es una composición lírica en la cual se elabora la pérdida de un ser querido. De un lado, el duelo, la manifestación de dolor por la partida. Del otro, el consuelo que puede aportar un recuerdo emocionado de la persona que nos dejó. La elegía quiere fijar un recuerdo, rechazar el olvido, establecer una presencia diferente pero viva.
En el poema Elegía, Javier Heraud trata de definir un talante vital que implique una apertura al cambio y la aventura (Heraud 1976). Lo que se deja atrás, lo que ha muerto, es una inocencia que resulta ciega ante los problemas de la vida. A partir de ahora, entonces, no se trata de reírse de la muerte, de inmolarse. Pero, menos aún, de vivir solo por la obligación de hacerlo. Entonces, entre este no tener miedo a la muerte y el rechazo a una vida vacía, se instituye una subjetividad marcada por la búsqueda de lo que realmente merece la pena.
El talante vital que Heraud quiere expresar en su poesía puede ser mejor entendido si lo comparamos con el actualmente vigente. En efecto, hoy en día los mandatos instituyentes de la subjetividad son “cuídate” y “goza”. Imperativos que son difíciles de conciliar y que tienden a producir desgarramientos. El mandato “cuídate” apunta a un preservar la vida en la perspectiva de llevarla hasta sus últimos días. Vivir aparece como un deber, sin que sea claro el para qué de esa vida que se nos exige cuidar. Este mandato emana de lo que Foucault llama biopolítica (Foucault 2001:223). Resulta que la tarea fundamental de la sociedad y el Estado es prolongar la vida. Este compromiso es el fundamento de la legitimidad del orden social. La política del cuidado de la salud, y de la preservación de la vida, se revela en la proliferación de consejos y advertencias: ¡No fumes! ¡No tomes! ¡No comas! ¡Haz ejercicio! ¡Consulta a tu médico! ¡No dejes de comer! No es casual que el culto al cuerpo, la multiplicación de gimnasios, la guerra al tabaco y las campañas de moderación en el consumo de alcohol se hayan intensificado en los últimos 20 años.
Pero este mandato de “cuídate” coexiste con el de “goza”. Disfrutar se convierte en una obligación, en la más importante razón para vivir que nos ofrece la sociedad contemporánea. Surge entonces, la refinación del gusto. Se deja atrás la actitud ascética de desdén de los placeres del cuerpo. Ahora la idea es la sofisticación: el auge de la gastronomía, la renovación cada vez más rápida de la indumentaria por su obsolescencia estética, la proliferación de los aparatos electrónicos. En una palabra: el consumismo.
La articulación entre el “cuídate” y el “goza” es desde luego problemática, pues se trata de orientaciones divergentes. Cuidarse es refrenarse del goce y gozar implica descuidarse. Zizek cita una serie de productos que nos permiten conciliar ambos mandatos y que, por tanto, serían los hechos más sintomáticos de nuestra época: la cerveza sin alcohol, el café sin cafeína, la coca cola sin azúcar (Zizek 2003).
Ahora bien ¿pueden estos mandatos fundar entusiasmos que hagan que la vida merezca la pena? Según Julia Kristeva, en el mundo de hoy la más importante de las nuevas “enfermedades del alma” es la depresión (Kristeva 1995). Una tristeza sin causa aparente que es en realidad resultado de una falta de entusiasmo, de una interrupción del flujo deseante. De pronto ocurre que mucha gente no tiene aspiraciones que la movilicen. Los mandatos vigentes no sostienen un fervor, un apego a la vida. Se impone entonces lo que Heidegger llama aburrimiento profundo, una pérdida del vínculo entre la criatura humana y el mundo que la rodea. Nada resulta lo suficientemente interesante (Heidegger 1992).
II
La época que le toco vivir a Heraud fue muy distinta a la actual. Desde fines de los años 50 emergían poderosos mandatos con su consiguiente impacto movilizador en la subjetividad. Estaba vigente el ideal de una vida intensa, apasionada. En el poema que comentamos se identifica la disponibilidad a la aventura; disponibilidad que se puede cifrar en la fórmula: no se trata de vivir por vivir, pues no hay que tenerle miedo a la muerte, aunque tampoco se trate de suicidarse; se debe buscar un apasionamiento, un sentido, una causa. Esta fórmula fundamenta una subjetividad que está a la búsqueda de ideales e intensidades.
III
Elegía se enuncia desde la relación entre un yo y un tú (Heraud 1976:56-57). Ese tú es el pasado del yo; es decir, la manera en que era el yo antes de acceder a una verdad decisiva que es la que funda el nuevo yo, el que está abierto a la aventura, el que rechaza la rutina.
El tú, o yo inicial, era definido por una serie de deseos y pretensiones. Es alguien que quiere vivir hasta el final de sus días sin buscar pasiones, sin aspirar a un afán que lo oriente. Es también alguien que cree poder vivir sin vínculos humanos significativos. Pero, mucho más significativamente, es alguien que no conoce la vida, que no se ha enfrentado a esa rutina cuya reiteración produce un sentimiento de absurdo y de dolor. Justamente, es la toma de conciencia del dolor de vivir rutinariamente, sin nortes, lo que produce el acontecimiento que precipita la aparición de esa nueva figura que es el yo.
El yo se define, ante todo, en relación con su propia mortalidad:
"Yo nunca me río
de la muerte
simplemente
sucede que
no tengo
miedo
de
morir
entre pájaros y árboles."
No se trata pues de asumir riesgos inútiles, pero tampoco basta huir de la muerte. Lo que se demanda es una vida significativa que, en todo caso, culmine en una reintegración fecundadora en el ciclo natural de muertes y nacimientos.
Pero esta demanda de entusiasmo no encuentra fácil satisfacción:
"pero a veces tengo sed
y pido un poco de vida,
a veces tengo sed y pregunto
diariamente, y como siempre
sucede que no hallo respuestas
sino una carcajada profunda
y negra. Ya lo dije, nunca
suelo reír de la muerte,
pero sí conozco su blanco
rostro, su tétrica vestimenta."
Es claro que pedir más a la vida es exponerse a la muerte, arriesgar. Más todavía, porque si no se llega a descubrir el afán aparece entonces la faz seductora de la muerte. La muerte no es el puro horror, es también una invitación al descanso de quien no encontró el sentido de su vida.
Por tanto, de no lograr ese “poco de vida” que nos coloque en el camino de la aventura, lo que queda es acudir mansamente al llamado de la muerte.
IV
Otra vez, si dejamos de ver en la muerte el puro horror, si cesamos de ver en la vida un fin en sí mismo, entonces estamos dispuestos a la aventura. Habremos enterrado ese tú que pretendía contentarse con tan poco. Es la muerte de ese tú el acontecimiento que desata la elegía. Si no estoy dispuesto a vivir peligrosamente, abierto hacia la intensidad, entonces mejor me muero.
En este poema ya se anuncia el compromiso de Heraud con una opción revolucionaria. Su apuesta a transformar el mundo. Su entrega a un absoluto, a la causa del cambio social. Compromisos que lo llevarían primero al dogmatismo y luego a la inmolación.
V
La idea de vivir intensa, peligrosamente, fue muy seductora hasta fines de los años 80. Con la caída del muro de Berlín se desvanece la expectativa revolucionaria y el mandato que instituía la figura del militante. Se inaugura entonces la época donde los imperativos son “cuídate” y “goza”.
Pero no es casualidad, ni tampoco es fatal, que la época romántica haya fenecido. No es casual porque la búsqueda de intensidad se vinculó con lo imposible e inconducente, de manera que terminó en la inmolación o en la vuelta a la rutina. Pero tampoco es fatal porque mucho del temperamento aventurero está presente detrás de otras apuestas quizá no tan visibles como la revolución o el amor romántico, pero sí suficientes para calentar el frío de la existencia.
Elegía
Tú quisiste descansar
en tierra muerta y en olvido.
Creías poder vivir solo
en el mar o en los montes.
Luego supiste que la vida
es soledad entre los hombres
y soledad entre los valles.
Que los días que circulaban
en tu pecho sólo eran muestras
de dolor entre tu llanto. Pobre
amigo. No sabías nada ni llorabas nada.
Yo nunca me río
de la muerte.
Simplemente
sucede que
no tengo
miedo
de
morir
entre pájaros y árboles.
Yo no me río de la muerte.
Pero a veces tengo sed
y pido un poco de vida,
a veces tengo sed y pregunto
diariamente, y como siempre
sucede que no hallo respuestas
sino una carcajada profunda
y negra. Ya lo dije, nunca
suelo reír de la muerte,
pero sí conozco su blanco
rostro, su tétrica vestimenta.
Yo no me río de la muerte.
Sin embargo, conozco su
blanca casa, conozco su
blanca vestimenta, conozco
su humedad y su silencio.
Claro está, la muerte no
me ha visitado todavía
y ustedes preguntarán: ¿Qué
conoces? No conozco nada.
Es cierto también eso.
Empero, sé que al llegar
ella yo estaré esperando de pie
o tal vez desayunando.
La miraré blandamente
(no se vaya a asustar)
y como jamás he reído
de su túnica, la acompañaré
solitario y solitario.
Bibliografía
FOUCAULT, Michel
2001 Defender la sociedad. Buenos Aires: FCE.
HEIDEGGER, Martín
1992 ¿Qué es metafísica? Y otros ensayos. Buenos Aires: Fausto.
HERAUD, Javier
1976 Poesías completas y cartas. Lima: Peisa.
KRISTEVA, Julia
1995 Las nuevas enfermedades del alma. Madrid: Cátedra.
ZIZEK, Slavoj
2003 La estructura de la dominación y los límites de la democracia. Buenos Aires: Universidad Nacional de Buenos Aires. http://www.lacan.com/zizek-buenosaires.