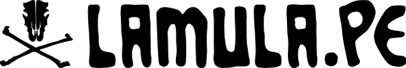Ricardo Palma y el imaginario criollo
Hacia 1872 Ricardo Palma decide abandonar radicalmente el terreno de la política. Desde entonces se consagrará, totalmente, al quehacer literario. En especial a la escritura de las Tradiciones Peruanas y a la dirección de la Biblioteca Nacional.
En realidad, el abandono de la política es relativo puesto que Palma continuará haciendo política pero desde la literatura. Su opción debe entenderse en el contexto de una crítica radical a la política cotidiana a la que tiene por desgastante e infecunda. En efecto, como todos los intelectuales de su época, Palma participó activamente en la política. Militó en las filas del Liberalismo Peruano, movimiento cuyo representante más insigne fue José Gálvez. El liberalismo preconizaba la participación del mundo popular en la política. La propuesta era enraizar a los gobiernos y al Estado en la sociedad. Sería necesario crear una sociedad de ciudadanos que mediante elecciones y un sistema de partidos pudiera delegar su soberanía a un gobierno legítimo. Así podría constituirse un orden social donde la ley respondiera a los intereses nacionales, representando entonces una presencia efectiva y ordenadora de la realidad social. Este proyecto contó con el apoyo de la juventud del momento marcada por los ideales liberales y románticos. No obstante, a este proyecto se oponía la propuesta conservadora cuyo teórico más influyente fue Bartolomé Herrera. Partiendo de la inmadurez cívica del pueblo peruano, los conservadores postulaban la necesidad de una soberanía de los más capaces, una suerte de aristocracia de la inteligencia que pudiera proporcionar la anhelada estabilidad y dirección a la sociedad peruana. Sociedad constantemente desgarrada por guerras civiles, que no eran, en realidad, sino luchas entre caudillos militares, cada uno de los cuales no encontraba razón suficiente para subordinarse a las pretensiones de otro caudillo.
Es claro que las disputas doctrinarias entre liberales y conservadores deben entenderse sobre el trasfondo de las guerras civiles. Ambos movimientos anhelaban estabilizar la sociedad, frenar las luchas fraticidas. No obstante, el factor preponderante de la política de esos años era lo que Basadre llamó el militarismo de los generales victoriosos de la independencia. En verdad, ni los liberales ni los conservadores lograron construir una institucionalidad que frenara las ambiciones personalistas y que significara el encausamiento de la vida política del país.
Habrá que esperar a 1895 para que surja la “Republica Aristocrática” que representa la encarnación del proyecto conservador de Herrera. Es decir, una elite gobernante que excluye a las mayorías y que gracias a la profesionalización de las fuerza armadas logra refrenar la influencia democrática pero desestabilizadora del caudillismo militar.
Hacia 1870, la propuesta liberal era aún más utópica que la conservadora. No obstante, se nutría de un impulso democratizador muy presente entre los intelectuales, los jóvenes de clase media y el pueblo criollo. Fue la experiencia directa del gobierno lo que llevó a Palma a un desengaño con la política. En efecto, Palma fue secretario personal del presidente Balta hecho que le valió ser nombrado como senador de lo que por entonces era la provincia litoral de Loreto. Esta experiencia culmina con su retiro de la política. Hecho que no significa sin embargo, como veremos más adelante, un desentenderse de la sociedad de su época. El compromiso se mantiene pero se traslada al campo de la cultura.
Según, César Miró el episodio que lleva a la desilusión de Palma es el debate sobre las retribuciones a los militares participantes en el triunfo del 2 de mayo de 1866 contra la armada española. En el Congreso se discute un proyecto que implica la creación de numerosas plazas de generales para premiar a los participantes en la gesta. Se trata de la vieja política patrimonialista de crear lealtades mediante el otorgamiento de prebendas simbólicas y pecuniarias.
La intervención de Palma convierte el debate en una cuestión de principios. En efecto, no solo se discuten medidas concretas sino que se pretende validar toda una manera de hacer política: “En nombre de la conveniencia política, hace más de 40 años que vemos santificadas todas las infracciones de la ley; en nombre de la conveniencia política, glorificamos la primera revolución que ha traído en pos de sí un largo cotejo de males, de ruinas y escándalos para el país; en nombre de la conveniencia política, hemos matado hasta la sanción moral en nuestro país, en nombre de las conveniencias políticas en fin, queremos dar una ley, que más bien que una ley para la patria es una ley de bandería. Para mi, señores, y creo haberlo dicho otra vez, las conveniencias políticas no significan más que una transacción cobarde con el abuso, con el escándalo y el mal… ya es tiempo, señor, de que abramos anchos y nuevos horizontes a la moral política y que no continuemos manchando, con los mismos escándalos, las páginas de la historia donde están escritos los gloriosos hechos de Abtao y del Callao…” César Miró Pág. 98
Palma se opone pues a la “política generosa” que pretendía agrupar “a todos los peruanos”. Sus consecuencias serían la proliferación innecesaria de altos mandos (Palma habla de la creación de plazas para 200 coroneles y de para 100 generales) con la consiguiente carga para el fisco.
Sea como fuere después de la fallida sublevación de los hermanos Gutiérrez y la ascensión al poder de Manuel Pardo, Ricardo Palma no interviene más en los debates de su cámara.
Esta decisión no hace más que ratificarse con el paso del tiempo. En enero 1875, escribe: “Abrumado por las decepciones, enfermo del cuerpo y el alma, he vuelto a la vida literaria, santo refugio para el espíritu en las horas de tormento. Hastiado del presente, me he hecho a vivir en el paso rebuscando antiguallas y disputando a la polilla libros viejos. La conciencia me dice que acaso hago en esto un servicio a mi país.” César Miró Pág. 109
II.
El proyecto político implícito en las Tradiciones Peruanas debe entenderse en función de la necesidad de crear un sujeto colectivo que diera estabilidad al (des)orden social peruano. En realidad, el problema de fondo por el cual el país no conseguía una gobernabilidad mínima era la atomización social, la fragilidad de los vínculos y la consiguiente falta de una identidad colectiva. En estas condiciones, la única posibilidad de lograr emprendimientos colectivos era el caudillismo militar. Ahora bien, entre el caudillismo y la fragmentación existe una relación de complementariedad. El caudillo nace de la incapacidad para una organización colectiva, de la falta de una autoridad legítima. A su vez, el caudillo al carecer de anclajes sociales definidos y al moverse siempre en la llamada política de círculo, no hace más que profundizar la condición de la que surge. Para salir de esta causalidad viciosa sería necesario ante todo el reforzamiento del tejido social y la creación de un nosotros, una comunidad. Así se podría superar los efímeros partidismos que eran la constante de la vida política. Este es el reto al que pretende responder las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma.
Con la aparición de las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma se cristaliza súbitamente un género discursivo que combina la crónica con el cuento. A través de la tradición, la mezcla deliberada de historia y ficción se legitima como la manera más apropiada para (re)crear el mundo criollo. Es decir, para imaginar una identidad que facilite el vínculo entre personas que, pese a haberse sentido como diferentes, comparten sin saberlo maneras de ser. Una realidad que no ha sido traída suficientemente a la conciencia. Ahora bien, las tradiciones no son un “reflejo” de algo ya dado pues se trata de una re estructuración del imaginario hegemónico donde el elemento desencadenante es la democratización del privilegio y del señorío y la paralela invisibilización de las diferencias raciales. Es como si Palma dijera: de ahora en adelante todos los criollos somos señores porque estamos encima de la ley. Además todos somos mestizos; en todo caso, el color de la piel no interesa. La condición de privilegiado es extendida desde su origen aristocrático a todo el mundo urbano y se postula que no tendríamos que estar separados por nuestros rasgos físicos pues todos tenemos de todo. Surge entonces un nuevo sujeto social definido por una vocación de no someter su goce al recorte de la ley y cuya identidad no está anclada en rasgos físicos. Se trata de una colectividad de gente variopinta, alegre y despreocupada. Una sociedad de cómplices basada en la idea de que nadie tiene porque juzgar a nadie. La transgresión se inscribe como la marca del carácter criollo. Se trata, sin embargo, de una “transgresión benigna” por lo que está exenta la violencia y la crueldad. En contraste, los que pretenden cumplir la ley son los “mojigatos” que son unos hipócritas. Son los aristócratas que no quieren ver extendidos sus privilegios. Entonces, exonerándose de las leyes quieren que los demás las cumplan. De otro lado, los que efectivamente cumplen la ley son los “inocentones” que son unos zonzos, o “caídos del palto”. No se dan cuenta donde están. Precisamente, todo el mundo criollo se identifica en contraste con el indio que es el “inocentón” por excelencia. Su cumplimiento de la ley está ligado a su ignorancia y falta de educación. Pero aquí la propuesta es ambigua pues resulta que si el indio no cumple con la ley es un salvaje. Entonces el indio está fijado como siervo y cumplidor de la ley.
El lugar de enunciación desde el cual habla Palma en sus tradiciones es el del patriarca, el hombre de experiencia que realmente sabe de lo que habla, el conocedor profundo del pasado limeño y de la naturaleza humana. En realidad Palma no pretende una reconstrucción fidedigna de la sociedad colonial. Las tradiciones son básicamente anécdotas descontextualizadas que invisibilizan el trasfondo de dominación étnica y de violencia, característicos de la Lima virreinal. En este sentido, puede pensarse que las tradiciones son anacrónicas pues proyectan sobre el mundo colonial lo que es propio del siglo XIX. Es decir, la emergencia de una cultura criolla entendida como la base de un mundo social en que la autoridad es muy débil y la impunidad prácticamente total, resultando de todo ello una brecha entre el plano de las leyes y el de las costumbres. Para decirlo de otra manera, Palma crea un sujeto colectivo cuyas condiciones de existencia emergen en el siglo XIX pero que es dado por vigente, ya en la época colonial. No es que en la Lima virreinal la ley se cumpliera y el orden fuera estable. Pero, de hecho había mucho más autoridad y sanción sobre “la plebe” de lo que Palma deja ver en sus tradiciones. En efecto, el mundo colonial era una sociedad jerárquica y desigual ante la ley, donde la coloración de la piel tenía profundas resonancias pues cuanto más oscuro se era tanto menos prestigio se tenía. Los criollos no solo poseían privilegios sino que, muchas veces, en complicidad con los mismos virreyes pueden hacer caso omiso a las reales cédulas que venían desde la metrópoli. Pero en el resto del mundo social, en la plebe el control de las autoridades coloniales era mucho mayor. Para empezar “la plebe” era una sociedad atomizada en la que cada individuo se representaba no por su semejanza con los demás, por compartir una identidad común, sino por su diferencia. Es decir, por ser más o menos oscuro, por tener más o menos dinero, por estar más cerca o más lejos del poder. Tal como lo percibió Alberto Flores Galindo, se trata de una sociedad incapaz de emprender una acción colectiva. Quizá la demostración más clara de este hecho es la actitud del pueblo limeño en la coyuntura de la independencia. Entre el rey y la patria muy pocos son los que toman partido. Se trata pues de una “sociedad sin alternativas”.
El problema de los liberales de mediado del siglo XIX era como generar una cohesión social que fuera la base de una gobernabilidad democrática. Como lo ha señalado Antonio Cornejo Polar lo que estaba a la orden del día era la necesidad de una “sutura homogenizadora” Pág. 81. Es decir elaborar “La imagen simbólica de una nación integrada.” En otros países de América Latina, de menos complejidad social, emergía ya un sujeto social que podía representar a la nación. El “roto” en Chile, el “gaucho” en Argentina, el “llanero” en Venezuela. Pero en el Perú, no existía ni la sombra de una realidad semejante. Más que colectividades tenemos individuos. Según, otra vez, Alberto Flores Galindo entre las acuarelas de Pancho Fierro y las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma hay una suerte de isomorfismo estructural. En ambas expresiones artísticas se privilegia lo individual pues resulta problemático imaginar la comunidad.
En diversos autores se ha llamado la atención sobre la inexistencia de una novela limeña en el siglo XIX. La explicación radicaría en que la novela implica retratar un mundo social que en ese entonces es casi inexistente. De ahí que, como dice Mariátegui, las tradiciones fueran quizá la única estrategia posible para narrar la heterogeneidad buscando, pese a todo, cierto aire de familia en rasgos que serían compartidos por todos sus habitantes. El desafío de Palma es cómo dar cuenta de una realidad tan fragmentada buscando al mismo tiempo potenciar los elementos de comunidad.
Como hemos visto, la genialidad de Palma radica en visibilizar y exaltar lo que había ocurrido en la Lima XIX, a partir de la independencia y de la crisis de autoridad consiguiente. Para ello los limeños comienzan a ser definidos más a partir de sus semejanzas que de sus diferencias. Desde el aristócrata hasta el liberto, pasando por el empleado del gobierno y, desde luego, por la mulata misturera, todos comparten el hecho de situarse por encima de la ley, la misma actitud escéptica hacia la autoridad. Y la pretensión de que el color de la piel no importa. Como lo ha observado Julio Ortega la cultura criolla es pluriclasista, crea códigos que permiten la comunicación de gentes muy distintas. Por ello sería una cultura de las mediaciones. La incredulidad ante la ley tiene como correlato el carácter gozoso, despreocupado, jaranero de los habitantes de Lima. Se cristaliza entonces el estereotipo del limeño mazamorrero. Un hombre alegre, ingenioso, cordial, siempre bien dispuesto. Especialmente cuando se trata de divertirse. Pero también incumplido y poco laborioso. En Apocalíptica, Palma narra el fin del mundo. Pero el juicio final no puede empezar porque “falta todavía un pueblo. ¡Vaya gente para remolona y perezosa- murmuró el Supremo Juez” Por su puesto que son los limeños quienes no han acudido. “Ese pueblo no despierta de su sueño ni a cañonazos. Los limeños no se levantan… Y cata que, si la profecía no marra, los limeños seremos los únicos humanos sobre los que no caerá ni premio ni castigo en la hora del gran juicio. ¡Válganos la Santa Pereza!” (p. 1164-5).
No deja de ser paradójico el hecho de que para imaginar la colectividad Palma tenga que encontrar en la prescindencia de la ley el elemento común aglutinante. Paradójico, por cuanto una comunidad se instituye en referencia a una normatividad que traduce los ideales por todos compartidos. Pero en Lima resulta que aquello que se comparte es precisamente aquello que separa. Es decir, el escepticismo frente a la autoridad y la desconfianza frente a los otros. La “solución” de Palma, su discurso homogenizador tiene pues efectos ambivalentes ya que si de un lado, llega a crear un nosotros, ese nosotros, sin embargo, es un nosotros “los vivos”, los transgresores. Por tanto, imaginar la comunidad equivaldría a invisibilizar los antagonismos étnicos y las diferencias sociales e, incluso, los impulsos moralizadores asumiéndolos como mojigaterías hipócritas.
III.
Para ilustrar la creación de este nosotros, con sus ventajas y problemas, me referiré a una tradición “Los Inocentones”. Este relato no figura en el corpus oficial de la obra de Palma sino en lo que el autor llamó “Tradiciones en salsa verde”. Nombre con el que reunió una serie de relatos de tono subido, donde rescata, más que en otras de sus textos, la oralidad popular.
Los Inocentones
Reniego de tales inocentones y la peor recomendación que para mí puede hacerse de un muchacho, es la que algunos padres, muy padrazos, creen hacer en favor de su hijo, cuando dicen: ¡fulanito es un niño muy inocentón!
Siempre que escucho a un padre hablar de las inocentadas de su hija, me viene en el acto a la memoria la copla sobre aquella inocentona que:
Un día dijo a un mozo
a la sombra de una higuera
En no metiéndome a monja
Méteme lo que tú quieres.
¡Inocentones! Ni para curar un dolor de muelas, se encuentra uno en este planeta sublunar
Conocí a un muchachote de dieciséis años de edad, que nunca había abierto la boca para pronunciar una palabra; los médicos opinaban que no era mudo, sino tartamudo, y que en el día menos pensado, rompería a hablar como una cotorra; por supuesto que recomendaron a la madre lo tratase con mucho mimo y que en nada se le contrariase. Realmente, una tarde, dijo el enfermo:
-Mamá…. Mamá.
Es para imaginada, más que para descrita, la alegría de la buena señora, que tenía al enfermito en el concepto de ser más inocente que todos los que Herodes condenó a la degollina.
-¡Angelito de Dios! ¿Qué quieres? ¿Qué deseas?
Apuesto una cajetilla de cigarrillos, que es todo lo que puedo despilfarrar, a que no adivinan ustedes lo que contestó el inocentón. Vamos, ¡ya veo que no me aceptan la apuesta y que se dan por vencidos!
-Dime, rey del mundo –prosiguió la madre-, ¿qué es lo que quieres?
-¡Chu… cha! –contestó lacónicamente el picaronazo.
Desde entonces, no creo en los inocentones.
La tradición refiere como el propio Palma dejó de creer en la inocencia al punto que el “inocentón” se le figura más como una proyección ingenua de deseos que como un reconocimiento de la propia realidad.
En principio, el inocente es quien carece de malicia, el que se toma en serio la ley, aquel que no se le ocurre transgredirla. Ya el mismo término “inocentón” implica devaluar la inocencia como “pajaronada”, como resultado de no tener los pies suficientemente puestos en la tierra.
Como se puede apreciar el núcleo de la anécdota refiere la existencia de un muchacho de dieciséis años que nunca ha pronunciado palabra alguna. En su beatifico anhelo, la madre espera que el muchacho exprese algún deseo angelical. De alguna manera, el muchacho de la historia representa a la naturaleza en su estado más puro, la misma espontaneidad de la condición humana. Y lo que el muchacho dice: “¡Chu… cha! –contestó lacónicamente el picaronazo” pone en evidencia la concupiscencia transgresiva de la criatura humana.
Pero como se ha dicho, el universo narrativo de Palma esta marcado por la “transgresión benigna”. Es decir, como lo señalo José Carlos Mariátegui, la escritura de Palma ni cala, ni hiere muy hondo. Es decir, la crueldad, aspecto fundante de la vida colonial, queda invisibilizada. Este hecho obedece quizá al romanticismo de Palma a la raíz rousseauniana de su liberalismo. En el mundo criollo inventado por Palma, no hay lugar para el sadismo, la gente es acogedora, buena, amable, gozadora. La naturaleza humana según Palma, aunque esta inclinada a favor del disfrute no esta orientada hacia el mal.
IV.
El mundo criollo imaginado por Palma es pues un mundo de señores, cuya identidad se basa no solo en el goce de transgredir la ley, sino también en el de ser diferentes y superiores al indígena. El mundo indígena esta apenas presente en su universo narrativo. No obstante, pese a esta casi ausencia representa el modelo negativo de identidad del criollo.
La visión de Palma sobre lo andino es profundamente ambigua. De un lado esta la expectativa de que gracias a la educación y a los tiempos, el indígena se acriolle, forme parte de la colectividad nacional. No obstante, también está presente un radical escepticismo sobre sus capacidades innatas. En una de las cartas que le escribe a Nicolás de Piérola, Palma dice: “En mi concepto la causa principal del gran desastre del 13 esta en que la mayoría del Perú la forma una raza abyecta y degradada que usted quiso dignificar y ennoblecer. El indio no tiene sentimiento de la patria; es enemigo nato del blanco y del hombre de la costa y, señor por señor, tanto le da el ser chileno como turco. Así me explico que batallones enteros hubieran arrojado sus armas en San Juan sin quemar una cápsula. Educar al indio, inspirarle patriotismo, será obra no de las instituciones sino de los tiempos. Por otra parte, los antecedentes históricos nos dicen con sobrada elocuencia que es orgánicamente cobarde.” (Cartas a Piérola, p. 20)
Esta falta de empatía con el indígena implica también un desconocimiento de su aporte en la formación del mundo criollo. En efecto, el criollo se ennoblece como señor frente al indígena concebido como siervo.
En su estudio sobre la heterogeneidad de las literaturas andinas, Antonio Cornejo Polar analiza una de las pocas tradiciones referidas al mundo indígena, se trata de “Carta Canta”. El relato ha sido analizado, ente otros, por Max Hernández y Jorge Frisancho. En realidad la anécdota la toma de Garcilaso. Se trata de la historia de dos indios que son comisionados para transportar 10 melones. No obstante, el aroma de la fruta y la sed vencen sus escrúpulos de manera que haciendo un descanso en el camino se comen 2 de los frutos. Junto con el envío, el destinatario recibe una carta donde se estipula la cantidad de 10 melones. Para su sorpresa los indios son castigados. Uno de ellos exclama: “¡lo ves, hermano, carta canta!” El comentario de Cornejo Polar apunta a que la tradición “repite la historia de la derrota y sumisión de los indios y su extrema debilidad frente a la escritura de la autoridad o… la autoridad de la escritura.” Pág. 96. De otro lado, señala Cornejo Polar: “se produce así, casi insensiblemente un desplazamiento del quechua hacia el español y el correlativo borramiento de aquel. Irónicamente, con inverosimilitud que no parece preocupar para nada al autor, el refrán español nace de la palabra de los quechuas... de hecho, cuando Palma, casi subrepticiamente desplaza al quechua y lo convierte en español, está produciendo un espacio homogéneo, sin fisuras…” Cornejo Polar Pág. 98-99.
El hecho fundamental es que para Palma lo peruano es lo criollo. La sobrevivencia del indígena solo fuera posible gracias a una mimesis regeneradora que implicara un rechazo de lo abyecto, un cambio posible aunque sin duda problemático pues Palma esencializa al indígena como orgánicamente incapaz.
En las tradiciones el indígena aparece como el fanático o el inocentón. El hombre bruto, falto de cultura y educación. Hecho que es irónico puesto que el cumplimiento casi ciego de la ley lo invalida como ciudadano de la república criolla. En realidad, el criollo tiene que abjurar de su componente indígena para ser reconocido como persona de valor. En perspectiva podría decirse entonces que la subjetividad criolla está mutilada de uno de sus elementos constitutivos pues este pasa a ser menospreciado, invisibilizado.
V.
La “fortuna critica” de la obra de Palma no está exenta de contradicciones. En definitiva la inspiración original de Palma fue anticivilista y antioligárquica pues al democratizar el señorío e invisibilizar las diferencias de color de piel, Palma se oponía a lo que él llamaba la “argolla”, el grupo de nuevos ricos que pretendía acaparar los beneficios del guano mediante la construcción de una gobernabilidad oligárquica, excluyente. Y que se identificaban como blancos. No obstante, los herederos de la obra de Palma serán precisamente los hijos de la “argolla”, los descendientes de los consignatarios y consolidados, de aquellos que logran hacer fortuna gracias a su espíritu empresarial y su proximidad al poder político.
Ocurre que el proyecto liberal y democrático de la república criolla, imaginado por Palma, se convierte en el sustrato ideológico del orden civilista. En efecto, su apuesta por definir al sujeto social que habría de ser el protagonista de la nación peruana sirve para fundamentar un orden social donde son los herederos del colonialismo quienes tienen la mayor ventaja. Palma logra reconciliar, hasta cierto punto al menos, a los blancos con las “castas”, bajo la hegemonía de los primeros. Al respecto, es sintomática la tradición “Los caballeros de la capa” donde Palma narra el asesinato de Pizarro por obra de los partidarios de Almagro, definitivamente marginados del botín de la conquista. El hecho decisivo es que Palma fabula a un Pizarro ya caído pero que en el momento de su agonía dibuja en el suelo -con su sangre- una cruz que luego besa. De esta manera se sugiere que Pizarro se reconcilió con Dios, que se fue al cielo. Palma “salva” a Pizarro haciéndolo parte de la comunidad criolla. Estas es una de las tradiciones que más ha sido reproducida en los textos escolares y que más ha influido en el imaginario criollo. No es entonces casualidad que la arteria más importante del viejo distrito popular criollo, el Rímac, se llame precisamente se llame Francisco Pizarro. En las tradiciones el criollo se sitúa más cerca del conquistador que del indio. Hecho que no repetirá con el surgimiento del mundo cholo a mediados del siglo XX, puesto que las grandes avenidas de la nueva Lima se llaman Túpac Amaru o Pachacútec. El cholo se siente más cercano del indígena vencido que de los conquistadores blancos. Pero es esta es otra historia.
Si Palma terminó por fundamentar la gobernabilidad oligárquica que el tanto rechazara fue, en gran medida, porque su obra sirvió de contrapunto a la otra figura inmensa del Perú de fines del siglo XIX. Me refiero naturalmente a Manuel González Prada. González Prada representa una visión del Perú alternativa, llamada a tener una enorme influencia en la juventud de la generación del centenario, especialmente en Haya de la Torre y Mariátegui. Mientras tanto, Ricardo Palma fue rescatado por la generación arielista o del 900. González Prada hace visible todo aquello en lo que Palma no quiere detenerse: la violencia como principio estructurador del coloniaje, la irreductibilidad de los antagonismos étnicos, lo imposible de una nación peruana que no incluyera al indio.
El momento en el que Palma es cooptado por el conservadurismo corresponde a la crisis del proyecto oligárquico de la república aristocrática. Al primer gobierno de Leguía que representa un caudillismo civil que se aparta de los círculos tradicionales de poder. Es el gobierno de Leguía quien precipita su renuncia como Director de la Biblioteca Nacional, reemplazándolo por Manuel González Prada. Entonces la juventud aristocrática cierra filas en torno al patriarca de las tradiciones. Normalmente reacio a los homenajes, esta vez, Palma acepta el tributo de admiración. La significación práctica de su obra comienza a desvirtuarse respecto a lo que fue su propósito original. En el acto de desagravio Riva Agüero dice: “Este rendido homenaje de admiración y cariño constituye el solemne desagravio que la sociedad de Lima y, por su medio, el Perú os ofrecen de las culpas de infieles representantes, constituye también el cumplimiento de una obligación nacional…Sois, señor, como nadie y antes que nadie, encarnación legitima del espíritu de nuestra patria, viva y sagrada voz del pasado… Sin hipérbole alguna y pesando cuidadosamente las palabras, se os debe proclamar uno de los más principales y eficaces agentes en la formación del sentimiento de nuestra nacionalidad… Quien os honra, honra la patria.” (Miró pág. 194)
No obstante, el juicio más equilibrado y profundo sobre la obra de Palma ha sido elaborado por José Carlos Mariátegui: “Las tradiciones de Palma tienen, política y socialmente, una filiación democrática. Palma interpreta al medio pelo. Su burla roe risueñamente el prestigio del virreynato y el de la aristocracia. Traduce el malcontento zumbón del demos criollo. La sátira de las tradiciones no cala muy hondo ni golpea muy fuerte; pero, precisamente por eso, se identifica con el humor de un demos blando, sensual y azucarado. Lima no podía producir otro tipo de literatura. Las tradicones agotan sus posibilidades. A veces se exceden a sí mismas. El demos criollo, o mejor limeño, carecía de consistencia y originalidad. De cuando en cuando lo sacudía la clarinada retórica de algún caudillo incipiente. Mas pasado el espasmo caía de nuevo en su muelle indolencia. Toda su inquietud, toda su rebeldía, se resolvían en el chiste, la murmuración y el epigrama” (Mariátegui 179-80)
Por su parte Raúl Porras anota: “Palma se revela en sus tradiciones criollo auténtico, indisciplinado, enemigo de la autoridad, irreverente en cuestiones religiosas, oposicionista por temperamento, malévolo y gracioso. Como criollo legítimo le tiene odio jurado a la autoridad, llámese esta monarca español, virrey, audiencia, corregidor o presidente… sus simpatías son siempre por los rebeldes” (“Palma satírico” en Tres Ensayos sobre Ricardo Palma. Ed. Librería Mejía Baca. Lima 1954. P. 12).
VI.
En “El chiste y su relación con el inconsciente”, Sigmund Freud dice que uno de los mecanismos desencadenantes de la risa consiste en representar una transgresión leve de la ley. El peso mortificante de la ley queda pues aligerado por la actitud humorística. Gracias al humor, una transgresión imaginaria de la norma nos reconcilia con la vida, nos remite a un mundo utópico, regido por los deseos. Este es precisamente el humor característico de Palma. A diferencia de la postura satírica, no busca herir ni maltratar. Se trata de reintegrarnos en un mundo libre donde la realización de nuestros anhelos no implica mayores daños para nuestros semejantes. Y junto con el humor, esta la ironía, la actitud irreverente de no tomarse casi nada en serio. En el mundo de Palma, los virreyes son los primeros en no cumplir las leyes. Actitud que antes que una censura moralizadora despierta en Palma un sentimiento de comprensión e indulgencia. En cualquier forma, así somos todos de manera que nadie tendría porque tirar la primera piedra. Cuanto el virrey Amad está al borde de irse del país, una voz del pueblo de Lima escribe en las paredes del palacio: “Ju, ju, ju se te acabó el Perú”. Y en la noche el virrey responde: “Ji, ji, ji 5 millones me llevo de aquí.”. En realidad, las transgresiones no son tan leves de manera que el humor criollo es grueso.
Finalmente, habría que subrayar lo problemático del legado de Palma. De un lado, un discurso que instituye una comunidad de gentes que comienzan a pensarse como semejantes entre sí, pero del otro, esta semejanza remite a la viveza, al ingenio y la transgresión. Entonces, lo que en un momento fue acicate para la construcción de un nosotros se vuelve en el siguiente obstáculo para su profundización. Más aun, en nuestra época de hegemonía neoliberal y capitalismo globalizado, cuando el individualismo potencia el descreimiento en la autoridad. En estos tiempos la vieja tradición criolla se convierte en un suelo fértil para la proliferación del desorden y la consiguiente falta de gobernabilidad.