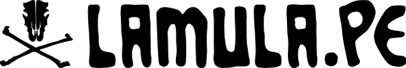Los fantasmas de la conciencia criolla. El poema "Paracas" de Antonio Cisneros
Paracas
Desde temprano,
crece el agua entre la roja espalda
de unas conchas
y gaviotas de quebradizos dedos
mastican el muymuy de la marea
hasta quedar hinchadas como botes
tendidos junto al sol.
Sólo trapos
y cráneos de los muertos nos anuncian
que bajo estas arenas
sembraron en manada a nuestros padres.
En Comentarios reales, Antonio Cisneros trata de poetizar las vivencias que le despierta la realidad peruana (Cisneros 1964). El resultado es una visión desprejuiciada, espontánea, del devenir histórico. Es evidente que el título está inspirado en los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. En esta, su obra fundamental, el Inca trata de construir una memoria, una genealogía que explique su presente y fundamente sus expectativas sobre el futuro. Más de tres siglos después, Cisneros tiene el mismo propósito: la reflexión sobre la historia peruana posibilitaría comprenderse a uno mismo y avizorar el futuro que nos aguarda.
Conviene precisar que en todo proceso creativo genuino la creación desborda las intenciones del autor. En especial cuando no se trata de producir discursos pastorales o moralizantes, sino de expresar verazmente la complejidad disímil del mundo interior. La elaboración poética es el proceso que permite convertir las vivencias en lenguaje. Se trata de expresar o simbolizar a través de jugar con las palabras. Entonces, la interpretación tiene que seguir el camino opuesto. Es decir, empezar con lo simbolizado para identificar su trasfondo vivencial. Interpretar significa atribuir a un conjunto de imágenes verbales una serie de significaciones que muchas veces escapan a las pretensiones del autor.
Paracas es un poema en el cual la voz poética pretende fijar una posición respecto al mundo prehispánico (Cisneros:1964:27). En apariencia ese mundo es remoto e inactual. Está “bajo estas arenas”, en contraposición a la vida que está en la superficie. Esta vida está representada en un apacible paisaje marino: el mar, las conchas, las gaviotas, el muymuy. Es un escenario natural dominado por la calma y el equilibrio.
Pero resulta que debajo de la superficie están “nuestros padres” que fueron “sembrados en manada”. Aquí, en estas expresiones, es clara la existencia de una ambigüedad, pues de un lado los que se encuentran ahí son “nuestros padres” pero, del otro, fueron “sembrados en manada”. La manada, claro está, es una agrupación de animales, por lo que usar ese término para referirse a “nuestros padres” les resta dignidad, implica un rebajamiento de su condición humana.
Esta ambigüedad es característica del sujeto criollo que puede sentir a los hombres andinos como sus antecesores pero que, al mismo tiempo, los menosprecia. No obstante, el contraste entre el arriba, que es el plano de la vida y del presente, y el abajo, que es el plano de la muerte y del pasado, queda desdibujado por la existencia de algo que perteneciendo al mundo de abajo está, sin embargo, arriba: Los “trapos y cráneos de los muertos”. Estos “trapos y cráneos” invaden el escenario del presente y funcionan como signos o huellas de lo que está debajo. Resulta pues que la ruptura entre pasado y presente no es tan marcada. Esos restos conviven con nosotros pero evocan el pasado. Su presencia implica una mediación entre el ayer y el hoy.
La expresión “solo trapos y cráneos” devalúa, otra vez, ese pasado que insiste en entrometerse en el presente. En efecto, la cultura Paracas, más que “trapos”, elaboró mantos que son valorados como una de las expresiones artístico-culturales más significativas de los hombres andinos prehispánicos. Pero respecto a ellos se repite la misma actitud despectiva audible en el uso del término “manada”. La desvalorización de ese mundo que es, después de todo, el de nuestros antecesores.
El poema puede ser considerado como representativo de la actitud criolla frente al mundo prehispánico. Se acepta una continuidad biológica, pero se marca una discontinuidad cultural. Este es el planteamiento, por ejemplo, de Víctor Andrés Belaúnde (1987). Para este autor el Perú es una “síntesis viviente” que nace con la “conquista”. Los indígenas aportan, principalmente, el elemento biológico y demográfico y los españoles hacen lo propio con lo cultural. Entonces, en la memoria criolla, no tendría por qué haber un lugar para ese mundo que resulta invalidado por la superioridad de occidente. Seríamos un país “occidental y cristiano” resultado del “transplante” del mundo europeo a estas nuevas tierras americanas. En todo caso, quedarían residuos “arcaicos” que con el avance de la modernidad estarían llamados a desaparecer. Así lo sostiene Vargas Llosa en su narrativa y ensayística, muy en especial en La utopía arcaica, el amplio texto que dedica a José María Arguedas (Vargas Llosa 1996).
Pero en el poema se plantea una situación más compleja. El valor del poema está en trascender los estereotipos criollos. En mostrar sus ambigüedades no resueltas. En efecto, el criollo fue llamado a “enterrar” su ser indígena, a rechazar todo aquello que lo contaminara con lo aborigen. Pero en el poema la narrativa criolla hegemónica aparece amenazada por presencias fantasmales que no pueden ser acomodadas, tampoco desechadas. Así, resulta que las cosas no se sitúan en el lugar que, según esta narrativa, les debería corresponder. Los muertos son visibles porque han sido desenterrados o no fueron adecuadamente enterrados. De cualquier forma, sin haber sido invitados, invaden el presente y se reafirman como parte de la actualidad. Se quiera o no, son parte de la memoria, entendida como lo que del pasado está vivo en la contemporaneidad.
Como se mencionó, para la narrativa criolla el Perú comienza con la conquista. Todo lo anterior resultaría un antecedente inactual o, en todo caso, un recurso turístico aprovechable. Esta visión de la historia ha sido recusada desde la perspectiva de la recuperación de lo andino. En este enfoque se remarca la antigüedad del Perú cuya historia empezaría unos 20 mil años antes de Cristo, con la llegada de los primeros pobladores a este territorio. La idea es que hay continuidades fundamentales, de manera que insistir en la ruptura producida por la invasión española del siglo XVI implicaría quedarse con una visión demasiado restringida de la historia del país. Entonces, en vez de hablar de conquista, más adecuado fuera hablar de invasión.
Lo interesante del poema es que asumiendo una perspectiva criolla muestra, en realidad, presencias que resultan inquietantes y perturbadoras. Puede decirse, entonces, que “sin querer queriendo”, el poema visibiliza las grietas de la narrativa criolla hegemónica, sus ambivalencias. En efecto, al mismo tiempo que se admite que somos descendientes de los hombres andinos prehispánicos y se pretende negar la continuidad cultural, no se puede dejar de ver esa realidad inoportuna, que quiebra la armonía del paisaje y que es visible aun cuando sea calificada como resto sucio y degradado.
Bibliografía
BELAÚNDE, Víctor Andrés
1987 Peruanidad. Lima: Comisión del Centenario de Víctor Andrés Belaúnde.
CISNEROS, Antonio
1964 Comentarios reales. Lima: La Rama Florida.
VARGAS LLOSA, Mario
1996 La utopía arcaica: José María Arguedas y las ficciones del indigenismo. México: FCE.