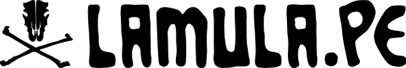El caballazo, la yuca y la patada. Sexo y política en el Perú
I
Según Sinesio López el Perú está en tránsito de ser una sociedad de señores y siervos a ser una sociedad de ciudadanos (López 1997). El aserto es irrefutable. Es indudable que la dominación tradicional, el “feudalismo colonial” de Pablo Macera, ha ido perdiendo vigencia como base de la obediencia y la gobernabilidad en la sociedad peruana (Macera 1977). Pero también es cierto que aquello perdido por el antiguo patrón no ha sido aún ganado por el nuevo ciudadano. Es decir, la crisis de autoridad a la que dio lugar el declive del gamonal no ha sido solucionada por la entronización de una legitimidad democrática, basada en una ciudadanía extendida. Entonces, en un medio social donde ya no hay gamonales ni tampoco presidentes ciudadanos (como lo fuera Valentín Paniagua), lo que predomina es la figura del caudillo, una suerte de híbrido entre lo despótico y lo democrático. Pese a todo, sin embargo, el caudillo da al sistema político una legitimidad y un enraizamiento social de los que carecería de otra forma, pues no existen partidos ni instituciones políticas sólidas. El caudillismo resulta la forma de gobernabilidad más característica de esa ¿inacabable? transición de la que nos habla Sinesio López. La alternativa al caudillismo es la oligarquía, pero esta implica una exclusión social que, con la extensión actual de la ciudadanía, resulta difícil de imaginar. “La candidata de los ricos” fue el epitafio con el que se enterró la esforzada campaña de Lourdes Flores Nano en el 2006. Y, de otro lado, ¿qué es el APRA sin Alan García? Durante el gobierno de transición, en el 2001, el APRA bordeaba el 3% de las intenciones de voto. Luego, con el regreso de Alan, este partido llegó al 46% de los votos en la contienda donde Toledo resultó ganador. No tenemos, pues, un sistema de partidos representativo; la sociedad peruana es demasiado fragmentada y, además, las ideologías políticas, con el demoledor avance del neoliberalismo, han entrado en una crisis profunda. Sea como fuere, la soberanía popular se encarna en caudillos, pues la gente cree ver en ellos una garantía de que el Perú saldrá adelante. Sus cualidades personales serían lo que el país necesita.
Es un hecho que al caudillo no le interesa preparar una ciudadanía deliberante, una sociedad que lo pueda fiscalizar. Su alternativa es construirse una base de sustentación con el apoyo de sus incondicionales ganados por medio de la prebenda y el clientelismo. Una base que puede ampliarse si su gestión es eficiente. Y el país reclama, nos guste o no, caudillos. Hombres providenciales, salvadores, en quienes delegar la responsabilidad y olvidarse de cualquier participación cívica. Y si el caudillo no funciona se lo revoca para poner a otro -como él- en su lugar. Esta situación se repite en todos los niveles de gobierno. Desde la presidencia de la república hasta la dirección de los clubes de fútbol.
Ahora bien, el caudillo no es el amo pues no es dueño del poder, pero tampoco es el presidente ciudadano que se constriñe a la ley. Es una figura híbrida. Tiende al manejo personal de la cosa pública pero tratando de preservar un semblante de legalidad. En todo caso, lo más sintomático de su gestión es el culto al acto expeditivo, al caballazo. La glorificación de la fuerza es la otra cara de la moneda de su desprecio por el diálogo y el acatamiento de la ley.
La voluntad del caudillo-jefe-presidente está por encima de las leyes, del cumplimiento de sus promesas y de los acuerdos y contratos que pueda concordar. Este viejo axioma del caudillismo fue revitalizado por Fujimori con la idea de la “yuca”. Es decir, se trata de mantener el semblante de legalidad pero en lo decisivo se gobierna con la yuca, con medidas que implican transgredir la normatividad. El desborde de la yuca transgresiva sobre el semblante legal era a veces patente en el propio rostro de Fujimori, en sus ojos de triunfo y en su risa contenida; en esa expresión cachacienta y burlona con la que apenas podía contener la afloración obscena del goce de la pendejada. “Se las metí a todos”.
La primacía de la yuca, el engaño y la fuerza sobre el respeto de la promesa y de la ley ponía en evidencia que en el híbrido gamonal-caudillo-presidente la figura decisiva era, muchas veces, la primera. Y eso le gustaba a la población. Efectividad sin tantos trámites. Es como si el derecho de mando tuviera que recaer en la persona que tiene el falo más grande, en la que está dispuesta a tomar las decisiones más extremas sin que le “tiemble la mano”.
El gobierno de la yuca significa la cancelación de la legalidad, la entronización de lo que Agamben llama “estado de excepción”, en el cual las normas quedan en suspenso y el poder se concentra en el “soberano” (Agamben 2003) En realidad, se trata de la vuelta a lo que Freud llamaba la “horda primitiva”, esa agrupación humana comandada por un macho primordial, cuyo deseo es sencillamente la ley (Freud 1981b). Frente al macho primordial todos los miembros de la horda se sitúan en una posición “femenina” de sumisión y dependencia.
Ahora bien, la mayoría de la población celebró el gobierno de la yuca, se identificó con el presidente Fujimori y su política de hechos consumados. Esta identificación dice mucho de los modelos de autoridad que tenemos internalizados los peruanos. Se añora al inca como modelo posible de autoridad fuerte, justa y benevolente. Una autoridad que no necesitaría inútiles esfuerzos por generar un consenso, tampoco las dilaciones propias de subordinarse a la ley. Nunca tuvo un presidente tanto tiempo el respaldo popular como fue el caso de Fujimori. Lo único malo fue, desde luego, que un día el pueblo peruano descubrió que esa gobernabilidad tan bien vista se basaba en una corrupción sistemática. Entonces no podemos evitar la pregunta: ¿será que nos gusta que nos metan la yuca? ¿O acaso nos identificamos con el violador en contra de todos aquellas “niñas” exquisitas que defienden la institucionalidad? ¿O que concebimos que la única forma efectiva de gobernar se basa en la dictadura y la violación de promesas y derechos?
II
En un artículo reciente, La construcción de la realidad según Alan García, Mariel García Llorens llama la atención sobre la reaparición del autoritarismo en el gobierno de Alan García: “Una forma intolerante y excluyente de pensar y actuar… (que) se está volviendo sentido común entre ciertos sectores de poder político y económico” (García Llorens 2008). Es decir, el regreso de la yuca o el caballazo.
En este sentido tiene que entenderse la recurrencia de la palabra “patada” en el vocabulario político del presidente García. La primera patada fue la que el líder aprista propinó en el trasero al ciudadano Jesús Lora cuando este se interpuso entre García y las cámaras de televisión. Muy humilde, el candidato García, pidió perdón. Pero ahora, en la presidencia, lo que fue motivo de autocrítica tiende a convertirse en un estilo de gobierno.
En una reciente entrevista a Alan García titulada El Perú lo que necesita es orden, el entrevistador comenta: “Eso de las patadas contra los corruptos se prestó para la parodia y señalar que usted pretende gobernar a las patadas”. A lo cual el presidente contesta: “La fuerza tiene que usarse con efectividad y bien dirigida. No la fuerza sangrienta. Decirle a la población de que si alguien peca lo echamos de una patada y si es aprista peca doble, dos pataditas”. (Seminario y Zegarra 2008:a2)
¿Por qué el presidente usa el término pecar, que proviene del lenguaje religioso y no la expresión delito que corresponde a la normatividad civil? ¿No es que al usarlo el presidente se coloca en el lugar de un sacerdote o del propio Dios? ¿Y porque las patadas se convierten en pataditas en el caso de los apristas? Lo que cabe para el presidente es el castigo físico que denigra, en vez del debido proceso y la sanción justa. En cualquier forma, y con un poco de buena voluntad, sus expresiones pueden ser entendidas metafóricamente. Pero es en la respuesta que sigue donde a García se le “chorrea la pendejada”, donde aparece el macho primordial. A la pregunta “¿Y le recuerdan el caso de Jesús Lora?”, él responde: “Bueno que lo recuerden, parece que muchos sienten en ese lugar el tema, ya ese es problema de ellos. Cada uno siente las cosas donde le gusta” (Seminario y Zegarra 2008:a2).
La frase es reveladora en su obscenidad. Traduciéndola: los que recuerdan la patada en el trasero propinada a Jesús Lora es porque “sienten en ese lugar el tema”. Y ¿cuál es el tema al que se refiere el presidente, ese tema que muchos gustan recordar? Es la prepotencia del mismo presidente. Y ¿cuál es el lugar donde lo sienten? El trasero, las nalgas y el ano. En realidad, el presidente sostiene que recordar el hecho es algo inútil, que no tiene razón de ser. Ese recuerdo es un “problema de ellos”. Pero ¿por qué, pese a todo, lo recuerdan? La respuesta del presidente es “porque les gusta”. ¿Qué les gusta? Obviamente, que los pateen allí, en el trasero. Y si les gusta solo puede ser porque tienen una sensibilidad anal muy desarrollada.
En síntesis, los que sospechan que la violencia de García puede ser precedente de un estilo de gobierno autoritario son unos “maricones” que están buscando lo suyo, ser también pateados, penetrados. Y el presidente insinúa que hasta puede darles gusto.
Pero en la realidad ocurre que esa gente que recuerda el exabrupto de García es la que defiende la legalidad. Es decir, son los que desaprueban la yuca como estilo de gobierno. Son sus opositores más consistentes. No obstante García los feminiza; los insulta y amenaza.
En conclusión, para García, los que recuerdan el caso Lora no son los que están contra el autoritarismo y el caballazo, sino los débiles y los delicados. Homosexuales que hablan desde ese deseo tan peculiar…
III
En nuestro país las relaciones entre poder y sexualidad son misteriosas pero, pese a todo, evidentes y probablemente decisivas. En nuestro imaginario flota como modelo de autoridad la imagen de un supermacho con su enorme falo, un hombre decidido que impone el orden a partir de la fuerza y el engaño seductor, contando con mucho consentimiento de la propia población.
Una vez arrojados del vientre materno, exiliados de ese paraíso donde nada nos hacía falta, los seres humanos vivimos en el desamparo de la necesidad. No hay satisfacción segura. Ingresamos, pues, al valle de las lágrimas. Es así que buscamos el poder para controlar nuestra situación. En el límite, desterrar el sufrimiento implicaría el poder total, la omnipotencia. De esta manera regresaríamos al paraíso. En nuestra sociedad patriarcal el símbolo de ese poder es el falo. Un pene enorme, siempre erguido. En la realidad esa imagen del poder, aunque deslumbre, no es todo lo que ella pretende. Sucede que el poder del falo es efímero, pues la flacidez sigue inevitablemente a la erección. No es posible una excitación indefinida. En este sentido, los seres humanos estamos mayormente castrados, ya que nos encontramos muy lejos de la soñada omnipotencia metaforizada como la turgencia del falo. En efecto, la erección no dura mucho y, además, nuestros deseos están limitados por la ley. No podemos hacer todo lo que queremos y tampoco deberíamos hacerlo. La fantasía de tener el falo (el pene siempre erecto e insaciable por el placer ¿supremo? de la eyaculación) equivale a ser omnipotente, a vivir una vida de total satisfacción. Y esa satisfacción se suele imaginar, desde el patriarcado, como una orgía interminable.
No obstante, una cosa es tener el falo y otra cosa muy distinta ser el falo. Ser el falo es “ser el significante del deseo del Otro”. Es decir ser el objeto de deseo. Y en nuestra sociedad el significante del deseo es la mujer (especialmente la mujer joven). Para ello, como dice Lacan, “la mujer va a rechazar una parte esencial de la feminidad, concretamente todos sus atributos en la mascarada. Es por lo que no es por lo que pretende ser deseada al mismo tiempo que amada. Pero el significante de su deseo propio lo encuentra en el cuerpo de aquel a quien dirige su demanda de amor” (Lacan 1995:674).
Así, tenemos por ejemplo a Jessica Alba, quien con frecuencia es nombrada como una de las mujeres más bellas, y de seguro deseadas, del mundo. Es joven y esbelta. Es ideal. Pero no la conocemos, pues, como dice Lacan, la mujer en tanto representación del falo, de lo absolutamente deseable, carece de espesor, es una mascarada. Es para el (gran) Otro. Como quien dice para todos y para ninguno. No obstante, la mujer real puede usar de ese deseo para sus propios fines. Fines narcisistas de figuración, fines económicos de ganancias contundentes. Quizá también esa visibilidad puede ser una forma de llegar a un otro a quien dirigirá su demanda de amor.
Los hombres sueñan con tener el falo. Competimos para ver “quién lo tiene más grande”, quién se acerca más al ideal de un pene fálico. Todos fantaseamos con no estar castrados, pero todos lo estamos. Salvo, quizá, por algunos momentos, cuando parecen realidad nuestras fantasías de omnipotencia. Entonces, en ese entusiasmo, alucinamos tener el falo. Pero allí está lo propio de la condición humana que nos hace recordar que no somos dioses. Es decir, el desentumecimiento del falo, las decepciones que nos producen los otros, el malestar que puede brotar de nuestro propio cuerpo. Hay demasiadas razones para persuadirnos de que nuestra fantasía de omnipotencia es solo una ilusión.
Ahora bien, cuando alguien cree su fantasía piensa poseer el falo y actúa como si lo tuviera, entonces, está alucinando. Tenemos en ese caso la condición maníaca de quien se cree omnipotente. En el presidente Alan García la manía es una posición recurrente. Inspirado y certero en sus discursos, admirado por la gente, cortejado por sus aúlicos, García desborda entusiasmo. Entonces no hay desafío que no pueda acometer. Todo es posible. Hasta que el Perú sea el país anfitrión de las olimpíadas, aún cuando no se haya presentado al concurso respectivo y las fechas para hacerlo estén ya cerradas. Y es que, con la manía, a cualquiera “le patina el coco”. La lucidez se menoscaba y se confunden los deseos con las realidades. Pero la manía resulta también de la obsecuencia de un medio donde nadie (o muy pocos) se atreven a llevar la contra al presidente, donde la adulación está en la punta de la lengua.
IV
Freud pensaba que el límite de la masculinidad está dado por la incapacidad del hombre para situarse en una posición pasiva frente a otro hombre (Freud 1981a). La tendencia es a competir. Elucidar quién sería superior. La competencia fálica. En la niñez y en la juventud esta contienda se decide sobre todo por la fuerza física y la autonomía transgresiva. Esa mezcla de coraje e indiferencia hacia los otros. En el torneo fálico se trata de descubrir quién es el más bacán. Más tarde en la vida, el falo se asocia a las capacidades que permiten acceder al poder, el dinero y el prestigio. Muchas veces el lorna termina derrotando al bacán. No obstante, si pensamos en la política peruana y la lucha entre los caudillos, tenemos que concluir que la fuerza y el arrojo están siempre presentes. El caudillo se postula como alguien decidido a jugárselas para hacer realidad su voluntad de poder. Su propia vida está en el tapete. La población valora este arrojo como el signo de un compromiso que augura una capacidad de gobierno suficiente.
La relación del hombre con el falo va cambiando. No obstante siempre es fuente de angustia y preocupación. En la etapa previa a la pubertad surgen interrogantes: ¿me llegaré a desarrollar? ¿Tendrá mi miembro viril las proporciones adecuadas? ¿No seré homosexual? ¿Seré potente? ¿Seré deseable para una mujer? Y en la misma juventud la doma del pequeño perverso polimorfo y la normalización de la sexualidad despiertan grandes inquietudes. Resulta difícil enfrentarnos a los restos del polimorfo. A nuestros deseos homoeróticos, a nuestras fijaciones erógenas, a las incertidumbres que brotan de la brecha entre las fantasías que nos acosan y la imagen de la normalidad sexual que estamos convocados a representar.
V
Viendo al presidente García en sucesivos spots televisivos como publicista de las grandes empresas extractivas, es demasiado fácil pensar que “el perro del hortelano”, el que no come ni deja comer, es él mismo. Que el dueño de la huerta es la gran empresa y, finalmente, que la gente hambrienta que quiere comer esos frutos ajenos es el pueblo peruano. Pero las cosas no son tan sencillas, pues las empresas pagan impuestos y si no fuera por ellas el huerto permanecería improductivo. O sea que el perro es una presencia necesaria para mantener la ley. Evitar el vandalismo. Quizá habría que situar el problema a un nivel más ético que jurídico. Mientras que el coste de producción de una onza de oro es de cerca de 200 dólares, su precio de venta es de 900. Esta extraordinaria rentabilidad no tiene que ver tanto con el esfuerzo de los trabajadores ni con la productividad de la empresa, sino con la coyuntura internacional. Entonces, si bien desde el punto de vista legal este excedente corresponde a las compañías, desde la perspectiva ética resulta controversial que todos esos beneficios sean acaparados por asociaciones privadas definidas por una ansiedad incontrolable de lucro. Bueno fuera que siguiendo el ejemplo norteamericano los empresarios peruanos fundaran obras filantrópicas mediante las cuales devolvieran ese exceso que depende sobre todo del azar.
Bibliografía
AGAMBEN, Giorgio
2003 Estado de excepción. Valencia: Pretextos.
FREUD, Sigmund
1981a “Análisis terminable e interminable”. En Obras completas. Tomo 3. Madrid: Biblioteca Nueva.
1981b “Tótem y tabú”. En Obras completas. Tomo 2. Madrid: Biblioteca Nueva.
GARCÍA LLORENS, Mariel
2008 “La construcción de la realidad según Alan García”. En Argumentos. Año 2, Nº 1. Lima: IEP. http://www.revistargumentos.org.pe/index.php?fp_verpub=true&idpub=64.
LACAN, Jacques
1995 “La significación del falo”. En Escritos 2. México: Siglo XXI.
LÓPEZ, Sinesio
1997 Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo y mapa de la ciudadanía en el Perú. Lima: Instituto de Diálogo y Propuestas.
MACERA, Pablo
1977 “El feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas peruanas”. En Trabajos de historia. Tomo 3. Lima: INC.
SEMINARIO, Diana y Juan ZEGARRA
2008 «“El Perú lo que necesita es orden. Están notificados”» [entrevista a Alan García Pérez]. En El Comercio. 11 de mayo. Lima.