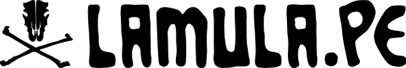Más reflexiones sobre el autoritarismo
El autoritarismo
La tendencia autoritaria en el Peru
En su contexto originario el concepto de autoritarismo denuncia la caída de la autoridad en la arbitrariedad y el despotismo que son las tentaciones permanentes a las que son expuestas las personas que ocupan una posición de autoridad.
El concepto de autoritarismo busca hacer visibles estas tentaciones en la perspectiva de controlar el desborde autoritario. El lugar desde donde se enuncia el concepto es el de un compromiso con los valores de la equidad y la democracia. Para impedir la caída de la autoridad en el autoritarismo sería necesaria una serie de condiciones: descentralización y equilibrio de poderes, fiscalización de su desempeño, transparencia en la información y existencia de una cultura democrática de prevalencia de la tolerancia y de respeto a la alteridad. En breve: la vocación del concepto de autoritarismo apunta a desestabilizar la posibilidad despótica que subyace al desempeño de la autoridad.
La personalidad autoritaria es postulada como un modelo negativo de identidad. Autoritario es alguien que pretende tener siempre la razón y que se asume entonces como el encargado de hacer prevalecer esa razón que él mismo imagina como trascendente pues la sitúa más allá del consenso humano, como una verdad revelada, o natural, con que ella, la persona autoritaria, se siente en la seguridad de sostener un vínculo especial. En la práctica esta visión de las cosas sirve para que la persona autoritaria legitime una pretensión de preeminencia. Un derecho a mandar, más o menos irrestricto, de cuyo ejercicio deriva un sentimiento de potencia. La persona autoritaria suele cultivar una imagen de sí como sirviente de una causa, de una verdad rotunda. Y concibe, entonces, que sus goces de normar, vigilar y sancionar son totalmente legítimos.
Pero el autoritarismo existe mucho antes de que se elaborara el concepto y la palabra que lo descubren. El autoritarismo ha existido de manera más o menos oculta -inconsciente- gracias a ideologías religiosas. En el caso del cristianismo lo que ha velado la realidad del autoritarismo es una interpretación del mensaje de Jesús donde se alaba la obediencia. Una obediencia que, gracias a los valores de humildad y auto postergación, se convierte en disposición automática, y que, por tanto, no cuestiona la justicia y las motivaciones de la persona que detenta la autoridad.
En efecto, el creyente debe obedecer a dios para acceder a la salvación. Esta obediencia se fundamenta en la necesidad de enfrentar las malas inclinaciones de su naturaleza, marcada por el pecado original, e, igualmente, la obediencia resulta de la gratitud y amor que tenemos que sentir por Jesús pues con su sacrificio la criatura humana ha podido acceder a la resurrección gloriosa, a la redención ultramundana.
Entonces, para el creyente los negocios del mundo no son lo importante. Finalmente, aquí todo es vanidad y nada más que vanidad. Lo intramundano y lo sensorial quedan pues devaluados. Lo que sí es definitivo es el amor al prójimo y a Cristo. Dios es el poder soberano y las autoridades temporales solo son legítimas en la medida en que se colocan bajo su amparo. Su funcionamiento debe facilitarnos la vida, ponernos en el buen camino.
El mensaje cristiano llama a que nos concentremos en nuestra vida interior, a que cultivemos nuestro espíritu, sin fijarnos demasiado en las autoridades terrenas pues éstas, de una manera u otra, están, finalmente, fiscalizadas por Dios.
Con la secularización y la “muerte de Dios” las autoridades seculares, desde el rey hasta el padre de la familia patriarcal, pierden el aura trascendente que las naturaliza y las blinda de cualquier crítica, como cuando se imaginaba que ellas responden, finalmente, ante el poder soberano de Dios cuya justicia es perfecta e inexorable.
Perdido este aval, la posición de privilegio de la autoridad comienza a ser escudriñada. Entonces, se hace visible que la autoridad no suele ser lo que se pretende, pues, usualmente, en la práctica, se coloca encima de la ley, y asume así una potencia soberana que nadie le ha otorgado, y no cumple, además, con el mandato de equidad con el cual se ha comprometido.
Como resultado de estas constataciones se generaliza una creencia: la autoridad tiende a caer en el autoritarismo. Dejada a su propia dinámica, la autoridad tiende a concentrar el poder y a crear una cadena de mando que se funda en relaciones de complicidad, de solidaridad en la transgresión de aquellas leyes que –justamente- instituyen y delimitan sus competencias. Es decir, la autoridad se funda en una transgresión sistemática, en un “régimen nocturno” dice Zizek, que produce ganancias ilícitas, económicas y libidinales, que son repartidas discrecionalmente desde la jefatura y desde cada uno de los peldaños de la estructura de poder.
Y el jefe autoritario (casi) no está sujeto a fiscalización alguna. Tiene amplios márgenes de maniobra que usa precisamente para la cooptación de voluntades, la neutralización de disidencias y el castigo de los rebeldes.
II
La viabilidad del autoritarismo supone la configuración de un cierto tipo de sujeto. La personalidad autoritaria no piensa mucho, se limita dar u obedecer órdenes.
No desea ser problematizada, evade la complejidad. Se refugia de sus temores en verdades pretendidamente absolutas.
Las órdenes o mandatos que justifican el imperio del jefe autoritario provienen de una ideología de la que dicho jefe se pretende el medio o portavoz. Esa ideología plantea un “ídolo” o “fetiche” como su elemento garantizador. La sociedad sin clases, el dominio de los arios, el orden y el progreso, por ejemplo. En relación a este “ídolo”, los hombres y mujeres concretos son una realidad de segunda importancia; deben obedecer al ídolo que reclama –siempre- sacrificios y depuraciones.
En función de ese “ídolo”, la ideología autoritaria establece que hay una “realidad normal”. Las cosas solo pueden ser de una manera. Y esa manera es aquella a la que el autoritario se siente impelido por su “ídolo”.
Por tanto la diferencia no debería existir, la alteridad no es legítima. Vale la homogenización forzada.
Desde esta perspectiva, la democracia es un valor relativo, podría operar siempre y cuando no se oponga al “ídolo”, a sus representantes y sus mandatos. En realidad hay que convencer a toda la gente, por todos los medios, de que el único camino es aquel que se postula como el natural. Entonces se justifica restringir la libertad de aquellos que no se han dado cuenta de la verdad, por lo menos hasta que aprendan.
La personalidad autoritaria pretende ser muy coherente. Está llena de certidumbres que surgen de la identificación con el ídolo que es como una figura paterna idealizada. Un padre poderoso al que se ama pues su presencia es fuente de seguridad. Sus órdenes se cumplen con la tranquilidad y confianza de que está haciendo lo correcto.
La consecuencia necesaria de esta idealización es denigrar todo aquello que no se adecúa a los mandatos del ídolo. Entonces, esas partes, esas ideas y afectos que cuestionan los mandatos del ídolo, son reprimidas y desconocidas. Se trata, por ejemplo, de las dudas en torno a la justicia de las exigencias que configuran la vitalidad humana o, también la inseguridad que proviene de la percepción de los matices que desdibujan las percepciones categóricas. Idealmente, todo cuestionamiento es rechazado. Se trata de volver abyecto, asqueroso, todo lo que no encaja en la imagen propuesta por la autoridad.
La homofobia es el caso ejemplar que sirve de modelo para el rechazo de todo lo diferente que, sin embargo, nos habita. Para ser un “hombre/mujer de verdad” la persona tiene sentir asco por las propias latencias homosexuales. Y no me refiero solo a lo más evidente; es decir, a las fijaciones libidinales homoeróticas que pueden estar alojadas en las distintas partes de mi cuerpo, como residuos del polimorfo perverso que alguna vez fui. Más sustantivamente me refiero a los sentimientos de inseguridad y miedo que suscita lo extraño que está dentro nuestro. Especialmente, en el caso de los hombres, pues la masculinidad se define como una vocación por la preeminencia, por el deseo de ser el amo; lo que implica el rechazo de cualquier debilidad.
Lo rechazado, lo que se abre paso a la conciencia, tiende a retornar en la forma de síntomas, de rasgos disociados de la cohesividad a la que el sujeto se aferra. Por ejemplo, la recurrencia de fantasías disonantes con lo que pretendemos ser, en ellas se ponen en escena los deseos reprimidos. O, también, las adicciones que eliminan todo momento libre, fuera del sentido único donde moramos, pues esos instantes pueden representar la apertura por donde regrese lo negado.
En todo caso una forma expeditiva de manejar este retorno de lo reprimido es proyectando hacia afuera esos contenidos “peligrosos”. Para lograr este propósito es necesaria una ideología, un sistema de ideas organizado en torno a un “ídolo”. Entonces todo lo negativo y reprimido, lo que no podemos aceptar de nosotros mismos es “ideologizado”; es decir asumimos una doctrina nos indica que esos contenidos escindidos y mortificantes tienen una causa precisa en el mundo exterior. Entonces, si llegáramos a eliminar esa causa, la feliz integridad no estaría amenazada. Originalmente ese algo que fragmenta recibe el nombre de “mal”, una realidad externa concebida como maligna y diabólica y que, además, se proyecta y asecha, dentro nuestro.
La tentación autoritaria es rechazar categóricamente esa realidad. Se trata de la aspiración a lo absoluto, a una consecuencia sin fisuras. En el fondo un rechazo a los límites inherentes a la condición humana. Esa negatividad, que nos circunda afuera y adentro, es luego, con la secularización, nombrada de otras formas. A veces es negada; entonces, lo perturbador no es inherente a la condición humana sino que es contingente, resultado de presencias indeseadas como un grupo social, o étnico o de orientación sexual. O también producto de ideas derrotistas o perturbadoras como la tolerancia, o la aceptación de los propios límites.
El grupo que representa lo maligno debe desaparecer de la misma manera que el derrotismo debe ser vencido.
El vínculo autoritario entre el sujeto que deriva su poder soberano de pretender encarnar una causa superior y, de otro lado, ese otro sujeto preso de una compulsión a la obediencia; este vínculo autoritario implica una fijación, un detenerse en el período edípico en la evolución de la criatura humana. Un período donde coexisten sentimientos ambiguos frente al padre. Se le ama y se le teme. Usualmente, el miedo tiende a ser reprimido, mientras que el sujeto se sobreidentifica con el amor. La hostilidad al padre es entonces latente, y la necesidad de aprobación del padre idealizado es perentoria. Esta fijación significa una situación de entrampamiento que inhibe el desarrollo de las capacidades que nos preparan para la autonomía. Las posibilidades de rebeldía y de pensar por cuenta propia se reducen drásticamente.
El Perú
En el Perú la autoridad, la coordinación de la vida colectiva, ha estado a cargo del “patrón”, de una figura despótica que concentra la soberanía. Una presencia difícil de cuestionar pues se le aparecía al subalterno como un protector avalado por Dios, la costumbre y la fuerza pública. Alguien en definitiva superior que combinaba la severidad con la familiaridad.
Pero la autoridad patronal se ha ido erosionando con el proceso secularizador, la educación y la conciencia de tener derechos. Ahora bien, la descomposición de la legitimidad tradicional de los patrones no ha ido acompañada de una internalización de la ley y del surgimiento de una autoridad burocrático-legal. Este desfase debe su origen a la pervivencia del racismo y el complejo de sentimientos de inferioridad-superioridad que esa pervivencia nutre. En cualquier forma no hay un sentimiento profundo de igualdad. Esta situación significa que la gente se vive como de distinto valor. Por tanto la tendencia es a la fragmentación. La envidia y el resentimiento, potenciados por la caída de las ideologías racistas y las autoridades patronales, se intensifican; así como también lo hacen el menosprecio y la arrogancia. Sea como fuere el resultado es la desconfianza generalizada. La incapacidad para organizarse.
Entonces vivimos en una permanente crisis de autoridad. En una incapacidad para lograr emprendimientos colectivos. El despotismo del patrón ya no funciona pero tampoco es fácil el logro de consensos pues está siempre el fantasma del patrón, la anticipación de que uno será engañado. El resultado es que las cosas no funcionan.
Desde este cansancio con la inefectividad de la autoridad surge la “añoranza del patrón”. Nos debatimos pues entre el odio al patrón y la añoranza del patrón, como lo ha subrayado Patricia Ruiz Bravo. Surge la expectativa de que la única manera de gobernar es el “caballazo”, o con la “yuca”. Es decir, a través de la supremacía fálica, forzada. Eventualmente combinada con prebendas y sanciones.
El sentido común es que si se escucha a todos será imposible sacar adelante un proyecto. Todos quieren jalar para su lado. Todos quieren ser patrones. Y nadie está dispuesto a transigir. La cultura del diálogo es muy incipiente. La idea de negociar se asocia a debilidad. Como consecuencia las cosas que la mayoría de la gente quiere no llegan a plasmarse. Las buenas intenciones se quedan en el papel.
De allí la idealización del patrón. Una autoridad fuerte pero justa y que esté al servicio de la buena causa. El progreso, los más pobres. Esta sería la única forma de gobernar. El electorado peruano desecha los candidatos que no proyectan fuerza y seguridad.
Ollanta Humala ha dado muestras de tener poca vocación para encarnar una autoridad democrática. Parece que su adhesión a los valores democráticos es básicamente pragmática y que, en el fondo, él tiene una misión –la democratización social- que lo justifica todo y que lo instituye como el “buen patrón” que tanta gente sigue buscando.
Keiko Fujimori proviene de una experiencia de gobernabilidad mafiosa y autoritaria. Un régimen despótico y patrimonialista que crea clientelas y que controla los medios de comunicación. Todo ello con la idea de que el orden y el progreso están por encima de todo pues solo con el orden puede haber la inversión que solucione cualquier problema.
El pueblo peruano tenía varias posibilidades de elegir. Como nunca, hubo cinco candidatos con opción. La gente del campo democrático no exhibía un pasado tan tomado por la corrupción y el abuso. Ni tampoco pretendía ir conquistando poder como parece ser el libreto de Humala. Pero esa gente se desunió por la aparición de Kuczynski. Tras él, los sectores más altos quisieron hacer tienda aparte, separándose de Toledo. En todo caso, ni Kuczynski, ni Castañeda quisieron postergar sus ambiciones personales. Creo que a Kuncynski le tocaba dar el famoso paso al costado pues es obvio que le falta la capacidad de diálogo que si tiene Toledo. En todo caso Toledo no le dio fuerza a su campaña. “Lo hizo bien, lo hará mejor” es un lema que podría tranquilizar pero no emocionar.
Sea como fuere con Ollanta y Keiko la mayoría del pueblo peruano ha elegido el efectismo autoritario. La creencia en que puede haber un régimen que sea fuerte y efectivo pero también justo y benevolente.
El autoritarismo tiene prestigio en el Perú. Sería la única manera de manejar una heterogenidad fragmentada y dispareja. No hay confianza de manera que es muy difícil que surja una autoridad legítima. El consenso no es la única manera de hacer las cosas.