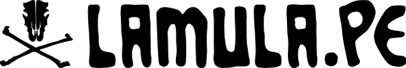Gestación sin alumbramiento
El demorado nacimiento del nacionalismo peruano
La construcción mítica de la nación se pierde en la oscuridad de la historia pues algunos de los elementos que la constituyen no son fechables. Entonces se supone, en una suerte de determinismo retrospectivo, que los elementos que la nación galvaniza estuvieron siempre allí o, en todo caso, que fueron surgiendo en función de lograr esa cristalización que da sentido a hechos que de otra manera aparecerían como contingentes e inarticulados. El relato, o biografía nacional, da por supuesto lo que trata de explicar; es decir, como dice Anderson, “la magia del nacionalismo es la conversión del azar en destino”. Entonces la nación se representa como una suerte de esencia primordial que requiere del compromiso, aparentemente voluntario, de quienes la conforman. Esa esencia, aunque remite a rasgos y símbolos, es una realidad elusiva. No obstante lo que importa en que la gente cree en su existencia y a través de su identificación con ella se sienten afines y bien predispuestos a esos otros que la comparten.
Al devaluar lo mítico como lo carente de ser, al mundo moderno le costó mucho entender la realidad de la nación. Esa dificultad fue extrema en el caso del marxismo que no sólo estaba marcado por el racionalismo, sino, igualmente, por el economicismo. No es extraño entonces que el marxismo no estuviera en la capacidad de dar cuenta del fenómeno más importante de los últimos siglos. Y, de otro lado, que en sus derivaciones prácticas pretendiera saltarse por encima de la nación, proponiendo la transformación de reinos o comunidades en sociedades de vocación universal.
El desarrollo de la nación debe entenderse como señala Karatani en el contexto de un cambio social muy profundo que abarca el desarrollo del mercado y el capitalismo, en el terreno económico, y la consolidación del estado y de la igualdad ante la ley, en el campo político. Se genera entonces una interdependencia dinámica entre el mercado, el estado y la nación instituciones que representan los valores de la modernidad; es decir, respectivamente, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Interdependencia dinámica puesto que uno de ellos no puede primar excluyendo a los demás. Entonces, por ejemplo, si aumenta la desigualdad como resultado del comportamiento del mercado y/o de la concentración del poder, entonces se extenderán las presiones que bajo la bandera de la solidaridad, llevarán a que el Estado redistribuya la riqueza buscando la legitimidad política que fundamenta la gobernabilidad.
Entonces aunque el racionalismo y la ilustración, por su misma ceguera al mito, no lo advirtieran así, la nación y el nacionalismo han sido, y siguen siendo, factores constitutivos del mundo moderno.
Claro está que el nacionalismo no ha sido solamente una fuerza democrática e integradora. Sus aspectos oscuros saltan demasiado a la vista como para poder ignorarlos. Allí están la homogenización forzosa y el arrasamiento de las minorías en el campo de las sociedades nacionales y el chauvinismo y la rivalidad homicida en el terreno entre las naciones.
II
Pero mi intervención quiere referirse al Perú. Y el pensamiento que me gustaría pensar con Uds. es justamente la debilidad del nacionalismo peruano; hecho emblematizado en las polémicas que dificultan la cristalización de un relato nacional que sea verosímil para todos los peruanos. No es que estemos detenidos en el tiempo, pues la igualdad política y el sentimiento de identidad con el país se han robustecido decisivamente en los últimos años. No obstante, el proceso de extensión de la ciudadanía y la afirmación nacional se ven frenado por la vigencia del racismo, por la persistencia de identidades étnico raciales enfrentadas. Entonces, en la conciencia de la gente compiten el nacionalismo y el racismo. El anhelo de comunidad está en tensión con prácticas jerarquizadoras que generan sentimientos de arrogancia y resentimiento. Si la afirmación nacional implica ver al otro como un igual, la inercia colonial llama a ver en ese otro alguien muy distinto. Superior o inferior. Maligno o incapaz. Alguien, en todo caso, con quien es muy problemático dialogar pues o no está capacitado o carece de buena voluntad.
El nudo más visible de esta situación es la falta de acuerdo en cómo llamar a los procesos decisivos de la historia del Perú. Hasta hará unos cuarenta años este era un terreno indisputado. En el campo de la opinión pública dominaba la idea de que en nuestro país había ocurrido una conquista, cuestionable e injusta, pero de todas maneras fundadora pues el Perú resultaría de un acriollamiento de lo occidental que tornaría en arcaica toda la cultura que no hubiera logrado sincretizarse en lo peruano entendido como, precisamente, lo criollo. Este es el nacionalismo criollo que formulado a mediados del 19 logra encausar en mucho el acelerado proceso de transformaciones sociales por los que pasa el país. Pero hará unos 40 años comienza a popularizarse una idea muy distinta. Para empezar no se podría hablar de descubrimiento sino de invasión. Y, más decisivamente aún, tampoco debería hablarse de conquista pues la resistencia indígena nunca habría cesado. Entonces de lo que debería hablarse es una lucha entre comunidades y proyectos. Entre los criollos racistas y los andinos democráticos. Surge así lo que en otro lugar hemos llamado “idea crítica del Perú”, una narrativa de glorificación de la sociedad pre-hispánica y la paralela afirmación de su vigencia en el Perú Contemporáneo.
El “nosotros” del relato peruano no son los criollos y sus descendientes sino los hijos de quienes supieron resistir la conquista y la dominación, aferrándose a creencias y costumbres que son la sustancia de la nación.
La genealogía de la narrativa criolla es muy clara. Se podría representar en la sucesión de tres autores: Ricardo Palma, Víctor Andrés Belaúnde y Mario Vargas Llosa. Todos creen ver un país que apunta a lo moderno en tanto sea capaz de superar el “atraso” de lo antiguo y arcaico. De todo aquello que, supuestamente, habría sido barrido por el racionalismo y la civilización en Europa y Estados Unidos.
Los avatares de la “narrativa andina” son más inciertos. Claro, es cierto que los referentes de fondo son las obras de Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui y José María Arguedas. Todos ellos se dieron cuenta que por una cuestión de realismo y de justicia era imposible prolongar el desconocimiento colonial de lo indígena. El Perú es una nación en formación cuyo cimiento es lo andino dice Mariátegui en 1926. Y Arguedas muestra la continuidad y vigencia de las tradiciones indígenas en el Perú contemporáneo. Pero lo que podríamos llamar “nacionalismo andino” se forja en las universidades públicas en los años 70 y 80. Y no tanto por el magisterio de un gran autor sino por el enorme impacto de la ideología marxista. En realidad hay muchas versiones del nacionalismo andino. Pero a la que me gustaría acercarme es a la acuñada en las facultades de educación y de ciencias sociales de las universidades públicas. De alguna manera los conceptos marxistas de antagonismo y de lucha de clases reavivaron e intensificaron la búsqueda de justicia y la fijación étnica de las identidades.
Casi impensable pero, sin embargo, real. El marxismo que llama a ignorar la cultura y a pensar en términos de intereses y clases termina por consolidar la visión de un país escindido de manera irreconciliable entre los que imitan al extranjero y los que tienen raíces propias, es decir entre mundos sociales definidos precisamente por continuidades culturales.
Mariátegui y Arguedas pensaban en articular el nacionalismo andino en torno a la tradición socialista. El Perú que querían imaginar estaría poblado de comunidades y cooperativas abiertas al cambio tecnológico pero sin hacer del progreso un ídolo o fetiche al que sacrificar la tradición milenaria del país. Ahora esta visión aparece como mucho más problemática pues es visible la fragmentación social que reina en nuestro país. Y también ha perdido verosimilitud la visión de las sociedades prehispánicas como comunidades estables y reconciliadas.
La glorificación del pasado pre hispánico es una actitud compartida en ambos relatos. En el criollo lo prehispánico comparece a título de grandeza arqueológica y residuos pintorescos. Realidad de la que sacar provecho como buen augurio, y como mercancía cotizable en los mercados turísticos. En la narrativa andina, ese pasado es ante todo “cultura viva” que debería ser reforzada contra los embates colonizadores de la globalización.
No obstante, quisiera volver a concentrar mi exposición. Otra vez sobre el rol de la universidad nacional en producir un discurso que glorifica al pueblo andino a costa de satanizar al mundo criollo de donde vendrían todos los males. Esta demonización de lo criollo aparece ya en el folklore andino pero es radicalizada por la elaboración ideológica universitaria hecha bajo la inspiración del marxismo. El fantasma andino más importante es sin duda el pishtaco o el sacaojos. Esa criatura, casi siempre blanca, que asesina sin piedad para beneficiarse de los cuerpos de sus víctimas. Se trata de un fantasma, un modo de ver al otro, que reaparece continuamente en el mundo popular. Pero la elaboración universitaria va mucho más lejos. Esencializa lo andino como integralmente bueno y demoniza lo criollo como explotador y arrogante. Se resiste a aceptar lo foráneo y cultiva una anti histórica fantasía de autosuficiencia.
En muchas narrativas influidas por este nacionalismo andino universitario se repite, una y otra vez, el mismo núcleo dramático. En la primera parte de la historia está la comunidad. Todos sus miembros son orgullosos y solidarios de manera que trabajan por el bien común, reina la alegría y la espontaneidad. En la segunda parte, las cosas cambian dramáticamente. Vienen los españoles-conquistadores-patrones y acaparan las tierras y esclavizan a los comuneros. La dominación es brutal pero la resistencia nunca cesa. No hay derrota. De modo que la tercera parte de la historia sería la reconquista, el dominio de los andinos y la reafirmación de la tradición.
La mistificación de lo que se considera propio, la demonización de lo ajeno, y antagónico, y la recuperación colectivista de lo tradicional son los momentos de este drama tan acariciado.
Esta narrativa está lejos de ser encarnada por el pueblo andino. El mundo andino ha sido sensible a la propuesta criolla. La ciudadanización y el progreso son los vectores míticos del migrante a la ciudad. No obstante, a diferencia de la prescripción criolla la tradición se sigue reproduciendo en campos como la música, el baile y la religión. La narrativa andina universitaria está pues rezagada. El fundamentalismo no es una opción seductora en el mundo más pragmático del migrante progresista.
¿Entonces qué significa esta demonización de lo criollo y la correlativa glorificación de la pureza popular andina?
¿Por qué el odio a lo criollo-limeño entre las vanguardias intelectuales de origen andino y provinciano? ¿Acaso se trata de una sensata resistencia a dejarse engullir por la vorágine de la globalización? ¿Acaso es una suerte de neo-indigenismo con el que las elites subalternas tratan de negociar una mejor posición en la estructura de poder? ¿Acaso no es la expresión depurada y exacerbada de un fantasma que sigue latiendo en las mentalidades colectivas? ¿O no será el espíritu faústico y romántico, barroco y poco realista, de estos miembros subaltenizados de la ciudad letrada?
En cualquier forma este odio tiene mucho de revancha. Es una respuesta demorada al nacionalismo criollo y su diagnóstico de lo indígena como la fuente de todos los males nacionales. Satanizar al que desprecia parece una respuesta razonable, casi automática. Pero ciertamente no es la más conducente.
Antes de llegar a las conclusiones que quiero proponer es decisivo para mi argumentación mostrar al menos un caso de este nacionalismo andino mistificante y rencoroso. Me refiero al mural que cubre una de las paredes del segundo piso de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. La fuerza condensadora de la imagen permite liberarnos de explicaciones acaso demasiado prolijas y poco evidentes.
El mural retrata un mundo donde una zanja divide un arriba y un abajo. Los personajes de arriba son cobrizos. Están en marcha los jóvenes estudiantes, los escolares, los maestros, los obreros y los campesinos. Y lo hacen bajo la bandera que representa a Vallejo y Mariátegui. Su punto de referencia esta simbolizado por ese sol que se despunta en un claro amanecer. Es un horizonte que entusiasma. Habrá que tomar un paso ágil para llegar rápido a tanto esplendor. Y en la parte baja de la zanja están los fétidos residuos del país. Todos aquellos excluidos del glorioso futuro porque están perdidos en vicios pérfidos. Y estos personajes decadentes son blancos.


Están allí prostitutas, alcohólicos y drogadictos. También ratas y políticos. Y especialmente feroces y temibles son el representante del FMI, el sacerdote y el Presidente Alan García. El FMI come gente. Tiene una amplia provisión de cuerpos cobrizos que el sacerdote le suministra con esa cruz que es en realidad un cuchillo. El Presidente García, con la mano manchada de sangre y su sombrero norteamericano pretende exhortar a las masas. Y los soldados hacen lo suyo, están protegiendo a este mundo. Ellos son cobrizos y anónimos. No tienen rostro. Son instrumentos.

Finalmente, lo más importante, entre el mundo de arriba y el de abajo no hay comunicación. Los de abajo están con miedo y culpa. Los de arriba están poseídos por la gracia. Entonces lo que llama la atención es que se “anule” el conflicto. Los de arriba ya están marchando, son una muchedumbre incontrolable. Y los de abajo son individuos más grandes y sufrientes, sometidos a un goce mortífero. Ambos grupos no se cruzan. Viven en diferentes planos. Pero, eso no es cierto, si los de arriba están confiadamente marchando es porque los de abajo están ocultos, autodestruyéndose.
La historia del mural no es menos ilustrativa. Pintado durante el primer gobierno de Alan García fue considerado “comunista” por los interventores militares que dispuso el gobierno fujimorista. Trataron entonces de borrarlo pero varias voces se alzaron en su defensa. No era comunista era una obra de arte. Era lo que se decía. Los militares no lo borraron del todo de manera que permaneció mucho tiempo descolorido, como desvaneciéndose. Pero hace poco ha sido vuelto a pintar recobrando sus colores originales. En la universidad nacional las paredes estaban totalmente llenas de imágenes y textos. Esta es una de las pocas sobrevivientes. ¿Será coincidencia?
El nacionalismo andino no es solamente un nuevo indigenismo universitario. Podría ser un movimiento más vasto si se desvincula de la ideología de la identidad, de la idea maniquea de que las cosas son o no son. Si acepta lo intermedio y contingente, y, en vez de demandar certezas absolutas, acepta convivir con el otro diferente.